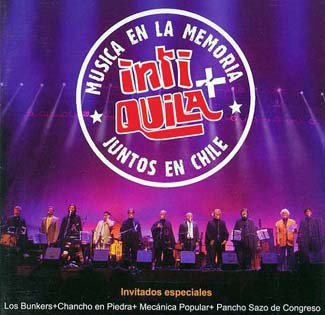
La legitimidad de la historia y la validación del tiempo.
Eduardo Carrasco Pirard*1.- Si bien, los conflictos y divisiones que han tenido lugar en el último tiempo al interior de los grupos Inti Illimani y Quilapayún solo pueden comprenderse en profundidad analizando con seriedad cada uno de los casos y estableciendo las debidas diferencias, no es menos cierto que hay algunas consideraciones generales que pueden hacerse a partir de ellos y que son igualmente válidas para uno y otro caso. Una exposición de ellas puede ser importante para prevenir futuros problemas que pudieran producirse en otros grupos nacionales, sin embargo, lo interesante de estas reflexiones no está solamente en esta eventual utilidad, sino en que un análisis más en profundidad puede permitir detectar algunos principios generales que están detrás de estos enfrentamientos, y que poseen validez incluso en aspectos de la realidad artística y cultural cuya importancia sobrepasa ampliamente la actividad de este tipo de grupos. Cuestiones como el alcance de la validez de la propiedad intelectual y su sentido, por ejemplo, o la fuerza de la imagen de un grupo artístico frente al poder de los individuos que lo forman, o el modo como se configuran los mitos colectivos y se mantienen en el tiempo, o la verdadera significación de la continuidad de una obra artística, son terrenos de ejercicio del pensamiento altamente interesantes, y llenos de enigmas y problemas que todavía estamos lejos de poder comprender acertadamente.
En el caso de los conflictos de estos grupos, entrar en estos temas resulta hoy día todavía algo difícil, pues el periodismo, con su afán de poner en primer plano los aspectos escandalosos del problema, no ha hecho más que encubrir sus verdaderos desafíos y hacer cada día más difícil avanzar hacia respuestas válidas. En efecto, si hubiera que buscar un ejemplo de la enfermedad del periodismo nacional actual, que más que informar, busca agitar histéricamente todo lo que pueda confundir, transformando todo asunto en un capítulo mas de la telenovela farandulera que se nos quiere contar interminablemente, éste sería uno de los más claros y mostrativos. Derribar los mitos de la Unidad Popular y mostrar a sus figuras emblemáticas disputándose en una lucha sin cuartel por cuestiones de marca, parece ser un verdadero bocato di cardinale para quienes desean demostrar que todo en el mundo no es más que egoísmo y lucha por intereses económicos, y que todo pretendido ideal termina irremediablemente en la misma historia de mediocridad y de individualismo que impera en nuestra sociedad por todos lados. Guardando las diferencias, es como si el Che Guevara, en lugar de perecer luchando en las sierras bolivianas, hubiera terminado sus días disputando con Fidel Castro acerca de los derechos de reproducción de los films documentales sobre la revolución cubana. O sea, la expresión de un nihilismo desenfrenado en el que se demostraría una vez más que no existe la pureza, ni la generosidad, ni el compañerismo, ni el sacrificio, ni la solidaridad, y que detrás de todas esas grandes causas que movilizaron a generaciones enteras en los años sesenta y setenta, solo había en el fondo la misma pequeñez que puede encontrarse en cualquier actividad con finalidades egoístas y pecuniarias. Como dice el tango, “el mundo fue y será una porquería, ya lo sé”, y como los que escriben y leen estas porquerías, se supone que también lo son, no hay ninguna razón para inquietarse. La mediocridad es la ley y como finalmente se supone que todos somos mediocres y que no hay nada grande en este mundo, podemos seguir tranquilamente nuestra insignificante existencia. Lo que demuestra, entre otras cosas, el riesgo en el que se está cuando se hace algo que posee algún mínimo nivel de auténtico idealismo y generosidad. Y lo que es innegable - y únicamente la mala voluntad podría querer esconderlo - es que efectivamente en la vida de estos dos grupos hay una enorme cuota de todos estos valores que se pretenden dar por destruidos.
Pero vamos al grano: visto desde afuera, este asunto aparece como un diferendo en el cual, de uno y otro lado, se reclama la legitimidad del nombre de los conjuntos, es decir, el derecho a la propiedad que los integrantes tienen a utilizar la marca como marca propia. Esto no es un hecho menor, ni tampoco un mero asunto comercial, como lo ha presentado la prensa, porque tiene directamente que ver con el justo derecho a esta denominación que deberían tener los que han jugado un rol importante en la vida de estos grupos, pero, además, porque se trata de la relación que estas personas tienen con su propio pasado y con el reconocimiento que deberían tener frente a él los que declaran admirar su obra. Pero, por otra parte, en cuanto la utilización de la marca en estos casos no es algo individual, sino colectivo, esto tiene también que ver con la fiscalización o el control artístico y administrativo que cada uno de los integrantes posee frente a un patrimonio que contribuyó a crear. Lo que aquí está en juego no es únicamente un asunto económico, sino la memoria, el pasado de seres humanos que se la jugaron en diferentes etapas por un proyecto común, y que debe ser administrado en el estricto respeto a lo que fueron estos aportes. Estos grupos no nacieron por generación espontánea, ni han estado siempre ahí: son fruto de múltiples acciones y creaciones que al irse sumando, les han ido dando forma. Por consiguiente, parece de toda justicia que las decisiones concernientes a este patrimonio sean tomadas colectivamente o, por lo menos, que la mayoría de los que pueden legítimamente reclamar derechos sea la que decida sobre ellos.
Por eso, es bueno aclarar en qué consiste este patrimonio que está en disputa y que no solo tiene que ver con obras materiales, como son los discos, por ejemplo, sino con bienes intangibles, como eso que habitualmente se llama “la imagen”, y que puede definirse como la idea instalada en el imaginario colectivo y que es producto de múltiples situaciones, definiciones, actitudes, trabajos concretos, descubrimientos, sonoridades, presentaciones públicas, elección de vestimentas, presencia física, decisiones, posicionamientos y múltiples otros aspectos que forman parte de una larga historia y que para un grupo constituyen, sin lugar a dudas, el recurso más importante para continuar desarrollando su labor artística. La “imagen” es algo que se gana con el tiempo, no es la creación de un día, y tiene que ver también con los afectos, ideales, sentimientos, y anhelos de miles de personas que graban en su cabeza y en su corazón la figura de esos artistas que admiran por haber realizado una obra que responde a sus expectativas, por haber sido protagonistas de una gesta digna de ubicarse en un rincón privilegiado de sus memorias, por haber sido intérpretes o creadores de un arte que ha terminado por ser hondamente significativo para sus vidas. Y eso nos indica que la “imagen” no es solamente un asunto de los que la han creado, pues también compromete a los que la llevan en su sensibilidad, a los que un día se emocionaron porque una canción les llegó a sus corazones, a los que escucharon conmovidos una palabra poética, a los que sin proponérselo siquiera, se encontraron de pronto con un arte que admiraron sin reservas. Así, la “imagen” es una creación de un grupo de artistas que se esforzaron por darle vida, pero también algo que está en los que la recibieron y la hicieron parte de su existencia. Y ese vínculo logrado se transforma en un poder, cuando quien ha tenido los méritos para obtenerlo, detenta ese reconocimiento. Es por la “imagen” que tiene un artista, que el público acude a escuchar sus conciertos, es la “imagen” lo que genera el interés por comprar sus discos, en ella está el poder de convocatoria y en ella se encuentra la base que puede sustentar un trabajo abierto a los demás. Es por eso que en el campo de la música popular la “imagen” es lo fundamental, el logro mismo de un artista, la materialización final de su trabajo.
De ahí que la “imagen” no sea lo mismo que la marca, pues esta última aparece como un simple trámite administrativo que consiste en registrar un nombre en una oficina ocupada especialmente de ello. Así como hay marcas sin “imagen”, hay “imágenes” que se ubican por encima de la marca: los nombres “Quilapayún” o “Inti-illimani”, en el momento en que fueron creados, es decir, al comienzo de la actividad de estos grupos, no tenían ninguna “imagen”, no “sonaban”, como se dice habitualmente, eran simples palabras que a lo más podían identificarse con un sueño de los que comenzaban a cantar bajo esos apelativos. La formidable “imagen” de Los Beatles, en cambio, no necesitaría hoy día transformarse en marca para asegurar el reconocimiento público de quienes la crearon, su poder evocador hace imposible una distorsión de su fuerza significante y todo el mundo conoce perfectamente quienes están asociados a ella. Y a este respecto es importante hacer notar que los conflictos de marca en la vida artística se dan por sobre todo en el terreno de los grupos y no tanto en el de los individuos, precisamente porque cuando la “imagen” es el resultado de una obra colectiva, pueden generarse distorsiones y adulteraciones de todo tipo, de los que la historia que tratamos de explicar es un buen ejemplo.
De donde viene que el primer error ha sido interpretar estos conflictos como disputas sobre marca, cuando en realidad son disputas sobre “imagen”. Todas estas discusiones podrían haber aparecido como hechos sin mayores consecuencias, si en esta operación no estuviera en juego la “imagen”, pues lo que permite el ser poseedor de la marca es justamente la explotación de ella, es poder hacer uso con legitimidad social de ese patrimonio intangible que sin embargo es el más poderoso atractivo para interesar al público. Una misma canción cantada por un grupo sin “imagen” no tiene las mismas posibilidades de ser escuchada cuando es cantada por un grupo que sí la tiene. Y por el contrario, una canción que puede no tener grandes méritos artísticos puede atraer la atención por el solo hecho de ser interpretada por un grupo con “imagen”.
Y este es en realidad el centro del conflicto. Lo demás es menor, pues para ordenar la administración del patrimonio material, por ejemplo, la solución obvia es ponerse de acuerdo los que son sus propietarios y establecer normas claras en un reglamento de copropiedad, cosa que no reviste mayores misterios desde el punto de vista jurídico. Pero es muy distinto cuando se trata de la administración de la “imagen”. Es en la “imagen” donde se encuentra el verdadero capital artístico de un grupo. Por eso, el interés de los que han pretendido apropiarse personalmente de la marca para explotar fraudulentamente la “imagen”, esconde en realidad el propósito de abrirle un espacio a sus proyectos personales, que poco o nada pueden tener que ver con la trayectoria del grupo en cuestión. Se trata en realidad de utilizar este patrimonio de quienes lo han creado, como un trampolín para posicionar canciones o conciertos que se sabe que de otro modo no serán escuchadas o no alcanzarán jamás a tener audiencia por sí solas. Se trata de generar mejores condiciones para un proyecto de explotación artística en términos que nada tienen que ver con la verdadera historia. Si no, no se comprendería la razón del interés por excluir a los demás forjadores de la “imagen” del uso de ella. Éstos, felizmente todavía están inscritos en la retina de su público, lo cual por lo menos ha permitido que este problema de legitimidad visual haya sido zanjado: para hacerlo, ha bastado el simple acto de presentarse en un escenario y retomar el hilo verdadero de la historia que andaba extraviado. Y por eso, la cuestión central de estos conflictos está en responder a la pregunta de quién o quienes son los verdaderos propietarios de la “imagen” y que, por serlo, deberían legítimamente registrar la marca. La respuesta a esto no puede ser más simple: son los forjadores de dicha “imagen”, esos mismos que innegablemente la representan.
En el caso de los conflictos de estos grupos, entrar en estos temas resulta hoy día todavía algo difícil, pues el periodismo, con su afán de poner en primer plano los aspectos escandalosos del problema, no ha hecho más que encubrir sus verdaderos desafíos y hacer cada día más difícil avanzar hacia respuestas válidas. En efecto, si hubiera que buscar un ejemplo de la enfermedad del periodismo nacional actual, que más que informar, busca agitar histéricamente todo lo que pueda confundir, transformando todo asunto en un capítulo mas de la telenovela farandulera que se nos quiere contar interminablemente, éste sería uno de los más claros y mostrativos. Derribar los mitos de la Unidad Popular y mostrar a sus figuras emblemáticas disputándose en una lucha sin cuartel por cuestiones de marca, parece ser un verdadero bocato di cardinale para quienes desean demostrar que todo en el mundo no es más que egoísmo y lucha por intereses económicos, y que todo pretendido ideal termina irremediablemente en la misma historia de mediocridad y de individualismo que impera en nuestra sociedad por todos lados. Guardando las diferencias, es como si el Che Guevara, en lugar de perecer luchando en las sierras bolivianas, hubiera terminado sus días disputando con Fidel Castro acerca de los derechos de reproducción de los films documentales sobre la revolución cubana. O sea, la expresión de un nihilismo desenfrenado en el que se demostraría una vez más que no existe la pureza, ni la generosidad, ni el compañerismo, ni el sacrificio, ni la solidaridad, y que detrás de todas esas grandes causas que movilizaron a generaciones enteras en los años sesenta y setenta, solo había en el fondo la misma pequeñez que puede encontrarse en cualquier actividad con finalidades egoístas y pecuniarias. Como dice el tango, “el mundo fue y será una porquería, ya lo sé”, y como los que escriben y leen estas porquerías, se supone que también lo son, no hay ninguna razón para inquietarse. La mediocridad es la ley y como finalmente se supone que todos somos mediocres y que no hay nada grande en este mundo, podemos seguir tranquilamente nuestra insignificante existencia. Lo que demuestra, entre otras cosas, el riesgo en el que se está cuando se hace algo que posee algún mínimo nivel de auténtico idealismo y generosidad. Y lo que es innegable - y únicamente la mala voluntad podría querer esconderlo - es que efectivamente en la vida de estos dos grupos hay una enorme cuota de todos estos valores que se pretenden dar por destruidos.
Pero vamos al grano: visto desde afuera, este asunto aparece como un diferendo en el cual, de uno y otro lado, se reclama la legitimidad del nombre de los conjuntos, es decir, el derecho a la propiedad que los integrantes tienen a utilizar la marca como marca propia. Esto no es un hecho menor, ni tampoco un mero asunto comercial, como lo ha presentado la prensa, porque tiene directamente que ver con el justo derecho a esta denominación que deberían tener los que han jugado un rol importante en la vida de estos grupos, pero, además, porque se trata de la relación que estas personas tienen con su propio pasado y con el reconocimiento que deberían tener frente a él los que declaran admirar su obra. Pero, por otra parte, en cuanto la utilización de la marca en estos casos no es algo individual, sino colectivo, esto tiene también que ver con la fiscalización o el control artístico y administrativo que cada uno de los integrantes posee frente a un patrimonio que contribuyó a crear. Lo que aquí está en juego no es únicamente un asunto económico, sino la memoria, el pasado de seres humanos que se la jugaron en diferentes etapas por un proyecto común, y que debe ser administrado en el estricto respeto a lo que fueron estos aportes. Estos grupos no nacieron por generación espontánea, ni han estado siempre ahí: son fruto de múltiples acciones y creaciones que al irse sumando, les han ido dando forma. Por consiguiente, parece de toda justicia que las decisiones concernientes a este patrimonio sean tomadas colectivamente o, por lo menos, que la mayoría de los que pueden legítimamente reclamar derechos sea la que decida sobre ellos.
Por eso, es bueno aclarar en qué consiste este patrimonio que está en disputa y que no solo tiene que ver con obras materiales, como son los discos, por ejemplo, sino con bienes intangibles, como eso que habitualmente se llama “la imagen”, y que puede definirse como la idea instalada en el imaginario colectivo y que es producto de múltiples situaciones, definiciones, actitudes, trabajos concretos, descubrimientos, sonoridades, presentaciones públicas, elección de vestimentas, presencia física, decisiones, posicionamientos y múltiples otros aspectos que forman parte de una larga historia y que para un grupo constituyen, sin lugar a dudas, el recurso más importante para continuar desarrollando su labor artística. La “imagen” es algo que se gana con el tiempo, no es la creación de un día, y tiene que ver también con los afectos, ideales, sentimientos, y anhelos de miles de personas que graban en su cabeza y en su corazón la figura de esos artistas que admiran por haber realizado una obra que responde a sus expectativas, por haber sido protagonistas de una gesta digna de ubicarse en un rincón privilegiado de sus memorias, por haber sido intérpretes o creadores de un arte que ha terminado por ser hondamente significativo para sus vidas. Y eso nos indica que la “imagen” no es solamente un asunto de los que la han creado, pues también compromete a los que la llevan en su sensibilidad, a los que un día se emocionaron porque una canción les llegó a sus corazones, a los que escucharon conmovidos una palabra poética, a los que sin proponérselo siquiera, se encontraron de pronto con un arte que admiraron sin reservas. Así, la “imagen” es una creación de un grupo de artistas que se esforzaron por darle vida, pero también algo que está en los que la recibieron y la hicieron parte de su existencia. Y ese vínculo logrado se transforma en un poder, cuando quien ha tenido los méritos para obtenerlo, detenta ese reconocimiento. Es por la “imagen” que tiene un artista, que el público acude a escuchar sus conciertos, es la “imagen” lo que genera el interés por comprar sus discos, en ella está el poder de convocatoria y en ella se encuentra la base que puede sustentar un trabajo abierto a los demás. Es por eso que en el campo de la música popular la “imagen” es lo fundamental, el logro mismo de un artista, la materialización final de su trabajo.
De ahí que la “imagen” no sea lo mismo que la marca, pues esta última aparece como un simple trámite administrativo que consiste en registrar un nombre en una oficina ocupada especialmente de ello. Así como hay marcas sin “imagen”, hay “imágenes” que se ubican por encima de la marca: los nombres “Quilapayún” o “Inti-illimani”, en el momento en que fueron creados, es decir, al comienzo de la actividad de estos grupos, no tenían ninguna “imagen”, no “sonaban”, como se dice habitualmente, eran simples palabras que a lo más podían identificarse con un sueño de los que comenzaban a cantar bajo esos apelativos. La formidable “imagen” de Los Beatles, en cambio, no necesitaría hoy día transformarse en marca para asegurar el reconocimiento público de quienes la crearon, su poder evocador hace imposible una distorsión de su fuerza significante y todo el mundo conoce perfectamente quienes están asociados a ella. Y a este respecto es importante hacer notar que los conflictos de marca en la vida artística se dan por sobre todo en el terreno de los grupos y no tanto en el de los individuos, precisamente porque cuando la “imagen” es el resultado de una obra colectiva, pueden generarse distorsiones y adulteraciones de todo tipo, de los que la historia que tratamos de explicar es un buen ejemplo.
De donde viene que el primer error ha sido interpretar estos conflictos como disputas sobre marca, cuando en realidad son disputas sobre “imagen”. Todas estas discusiones podrían haber aparecido como hechos sin mayores consecuencias, si en esta operación no estuviera en juego la “imagen”, pues lo que permite el ser poseedor de la marca es justamente la explotación de ella, es poder hacer uso con legitimidad social de ese patrimonio intangible que sin embargo es el más poderoso atractivo para interesar al público. Una misma canción cantada por un grupo sin “imagen” no tiene las mismas posibilidades de ser escuchada cuando es cantada por un grupo que sí la tiene. Y por el contrario, una canción que puede no tener grandes méritos artísticos puede atraer la atención por el solo hecho de ser interpretada por un grupo con “imagen”.
Y este es en realidad el centro del conflicto. Lo demás es menor, pues para ordenar la administración del patrimonio material, por ejemplo, la solución obvia es ponerse de acuerdo los que son sus propietarios y establecer normas claras en un reglamento de copropiedad, cosa que no reviste mayores misterios desde el punto de vista jurídico. Pero es muy distinto cuando se trata de la administración de la “imagen”. Es en la “imagen” donde se encuentra el verdadero capital artístico de un grupo. Por eso, el interés de los que han pretendido apropiarse personalmente de la marca para explotar fraudulentamente la “imagen”, esconde en realidad el propósito de abrirle un espacio a sus proyectos personales, que poco o nada pueden tener que ver con la trayectoria del grupo en cuestión. Se trata en realidad de utilizar este patrimonio de quienes lo han creado, como un trampolín para posicionar canciones o conciertos que se sabe que de otro modo no serán escuchadas o no alcanzarán jamás a tener audiencia por sí solas. Se trata de generar mejores condiciones para un proyecto de explotación artística en términos que nada tienen que ver con la verdadera historia. Si no, no se comprendería la razón del interés por excluir a los demás forjadores de la “imagen” del uso de ella. Éstos, felizmente todavía están inscritos en la retina de su público, lo cual por lo menos ha permitido que este problema de legitimidad visual haya sido zanjado: para hacerlo, ha bastado el simple acto de presentarse en un escenario y retomar el hilo verdadero de la historia que andaba extraviado. Y por eso, la cuestión central de estos conflictos está en responder a la pregunta de quién o quienes son los verdaderos propietarios de la “imagen” y que, por serlo, deberían legítimamente registrar la marca. La respuesta a esto no puede ser más simple: son los forjadores de dicha “imagen”, esos mismos que innegablemente la representan.
2.-En el caso del Quilapayún, tal vez la explicación del por qué del conflicto se hace más transparente, debido a que la oposición entre las partes se ha desencadenado a partir del momento en que uno de los integrantes ha pretendido apropiarse de la marca en forma individual y a espaldas de los demás, incluidos en éstos los que en el momento del registro formaban parte del grupo junto con él. La acción inconsulta y claramente delincuencial despertó la desconfianza y la indignación, tanto de sus compañeros de ese momento como de sus ex compañeros, y hasta el momento, el que perpetró este hecho, a pesar de sus letárgicas declaraciones, no ha encontrado ninguna justificación válida de su acción, ni que convenza a los jueces, ni que convenza a sus antiguos camaradas. Se trata simplemente de un intento de apropiación indebida de un bien común y así lo han comprendido los tribunales que han fallado. Por eso, por lo menos esto no debiera transformarse en un argumento en contra de la nobleza de los valores que constituyeron el grupo, puesto que lo que ha motivado el problema ha sido una acción individual y, además, un acto que precisamente iba en contra de todo lo que hasta ese momento había sido su historia, una historia en la que justamente por existir la mayor confianza y sentido de hermandad entre sus integrantes, nunca ninguno de ellos vio la necesidad de protegerse de sus demás compañeros. Al revés, siempre se supuso que éstos eran personas honestas y sinceras, y que, aunque hubiera alejamientos parciales o definitivos del grupo, los derechos de quienes seguían otros caminos jamás iban a ser cuestionados. Se compartían los mismos intereses, porque se compartían los mismos ideales, así como no se dudaba de que lo que se estaba haciendo era una obra de todos. Por eso, en este caso, el conflicto no pone en cuestión los valores de una historia, sino la moralidad de un individuo. Para decirlo con un ejemplo conocido, pero bastante ilustrativo: a nadie se le ocurriría dudar de la moralidad del cristianismo, porque hubo un Judas entre los apóstoles.
En el caso del Inti Illimani las cosas son mucho más complejas. Aconsejados debida y sabiamente por Clara Szczaranski (nota berjotoroviana: actual presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile) cuando ella era pareja de Jorge Coulon, el grupo se constituyó en una sociedad y el nombre fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual como propiedad común de quienes entonces fueron considerados sus propietarios, esto es, el grupo histórico formado por Horacio Salinas, Horacio Durán, los hermanos Coulon, José Seves y Max Berrú. Como hubo algunas modificaciones en el grupo, se le arrendó la utilización de la marca a la nueva formación, en la que había algunos integrantes históricos y otros integrantes nuevos. Durante todo el tiempo que duró este acuerdo, los integrantes que dejaron el grupo recibieron una parte de este arriendo, con lo cual se respetó debidamente el derecho de la historia. El problema se produjo con la salida de Horacio Durán de ese grupo y con el retorno de Horacio Salinas y José Seves al escenario, con lo cual surgieron dos grupos más o menos con la misma legitimidad legal. Si bien Max Berrú no integró el grupo de los Coulon, se comprometió con él haciéndose cargo de su administración, dando lugar a una situación de empate, pues tres de los históricos quedaron en un grupo y los otros tres en el otro. De modo que en este caso, aunque las partes en conflicto no hayan visto esto necesariamente de ese modo, no hubo malignidad manifiesta por ninguno de los dos lados, ni intentos de aprovechamiento ilegal o de apropiación unilateral de la marca. El grupo que estaba arrendándola (Coulon) exigió que se cumpliera el contrato y el grupo que se constituyó a partir de los tres integrantes que se separaron, lo desconoció, reclamando su derecho a la denominación sobre la base de su innegable identidad histórica.
Es la razón por la cual, la explicación de fondo aquí es simplemente la decisión de algunos integrantes de no trabajar con otros, sea porque no se consideraban aptos para enfrentar nuevos desafíos de orden artístico, sea porque el choque de personalidades hizo imposible la continuación del grupo en las condiciones que este había funcionado durante casi toda su historia anterior. Esta es también la razón por la cual ambos grupos han logrado conquistar una cuota de legitimidad en el público, que no ha dejado de asistir a los conciertos de uno, porque en otro momento asista a los del otro. Y la verdad es que en este caso, como no hay verdadera solución legal que impida la existencia de uno de ellos, los dos grupos existirán hasta que decidan abandonar su actividad. Por otra parte, dadas estas circunstancias, la disputa por la legitimidad del nombre tendrá que ser dirimida frente al público. Es cierto, sin embargo, que debido a las rupturas que trajo consigo la duplicación del conjunto, ambos sectores se han dejado llevar por la emoción y las cosas se han visto algo confusas. La solución que se ha buscado y que no parece mala, es identificar a cada grupo nominando en sus afiches a sus componentes, o bien, en el grupo liderado por Horacio Salinas, denominando al grupo como “Inti illimani histórico”.
Esta solución, lamentablemente no es viable en el caso del Quilapayún debido a la tozudez y a la mala fe de quien ha desencadenado el conflicto, que en lugar de negociar una salida razonable, ha insistido en sus absurdas reivindicaciones unipersonales de la marca, medida que ningún juez podrá apoyar jamás y tampoco sus ex compañeros. Esto obliga a sus contradictores a llevar los juicios hasta el final y a descartar la eventual existencia legal de los dos grupos. Es muy distinta una negociación en la que las dos partes tienen una base de legitimación en sus posiciones y otra en la que una de las partes busca apoderarse ilegalmente de los derechos de la otra. En el segundo caso, el conflicto solo puede terminar con la imposición de quien está luchando por una causa justa y con la derrota del aprovechador.
3.-El lector se preguntará por qué estas desavenencias personales o estas decisiones artísticas que ahora dividen a estos grupos han tardado tanto en presentarse y en generar la crisis que hoy día opone a sus integrantes. En realidad, la respuesta a esto es bastante simple: los años van transformando a las personas y acentuando sus rasgos, al mismo tiempo van haciendo imposibles las conciliaciones. La vida de estos grupos es bastante sacrificada. Para asegurar la subsistencia de sus integrantes, los conjuntos deben trabajar muchísimo y gran parte de este trabajo debe ser realizado en el extranjero. Esto exige tener una disposición para hacer largas giras, muchas veces a países remotos, con los cuales se tienen muy pocos vínculos culturales y sociales. Lo que en un principio puede aparecer como una aventura interesante, a la larga, cuando se repite sin que se incluyan en los viajes nuevos desafíos, resulta tedioso. Uno va de un lugar a otro cantando las mismas canciones y muchas veces la única verdadera razón para estos traslados es la necesidad de juntar el dinero que se requiere para mantener al grupo. Por lo general, lo que verdaderamente importa para llevar adelante los proyectos artísticos se concentra en algunos países, y hasta en uno solo cuando se trata de cumplir una profunda misión cultural. En el caso de ambos grupos, no cabe duda de que lo más sustantivo de estas actividades tiene sentido en Chile. Pero, además de este trabajo que no es igualmente agradable para todos, cuando se va entrando en los sesenta años uno quiere concentrarse en lo esencial: lo accesorio angustia y es mejor no detenerse en ello. Por eso, por una parte, dentro de estos grupos ha surgido la necesidad de algunos de sus músicos de no desgastarse en tanta actividad no indispensable y, por otra, la de comenzar a hacer proyectos más personales, donde lo que se busca hacer no esté sometido a la aprobación de otros. Esta es la causa de que en ambos grupos hayan aparecido proyectos de vida personales e iniciativas artísticas, algunas de las cuales han terminado en discos o conciertos que son de gran importancia como realización individual, aunque ya nada o poco tienen que ver con la actividad de los conjuntos. Y también es esto lo que ha generado diferencias entre el interés que tienen algunos en estas interminables giras, por ser solteros, por ser más jóvenes o por estar ya desligados de los lazos familiares, y el desinterés de otros, que buscan quedarse más tiempo con sus familias y estar más disponibles para otro tipo de planes. Este tipo de “vuelta hacia lo individual” nada tiene que ver con otro tipo de acentuación del individualismo que analizaremos más adelante.
En los Intis se han dado muchos argumentos de uno y de otro lado para intentar invalidar la postulación del otro. Pero en este caso, estos intentos se revelan ociosos, porque no se ve de qué manera podría negarse la pertenencia de los integrantes que forman el núcleo histórico de cada uno de los grupos a la imagen pública del Inti Illimani. La propia decisión tomada colectivamente de establecer el registro a nombre de los seis integrantes más conocidos, así lo demuestra. Ese registro resulta ser un reconocimiento mutuo de que las personas que figuran como propietarios de la marca pueden legítimamente hacer uso de ella. También es importante señalar en este caso, que la tentación que surge de hacer diferencias entre los integrantes originales y que quizás desde un punto de vista artístico o creativo pueda ser justificada, no lo es en lo que se refiere al derecho a la propiedad sobre el patrimonio del grupo, pues en el momento en que este se creó y durante toda su ya larga historia, ningún criterio operó al respecto. Si bien puede discutirse sobre el aporte específico que cada cual hizo a la formación del grupo, no existe ningún criterio establecido que permita traducir esas consideraciones a diferenciaciones entre los integrantes, en cuanto a que unos representen la esencia del grupo más que otros. En realidad, la constitución de un grupo es un fenómeno tan complejo y son tantas las variables que entran en él, que parece imposible ponerse de acuerdo en un tema como este, y resulta más cuerdo dejarlo de lado. Alguno podrá decir que su aporte es más significativo porque es el autor de la mayoría de las canciones, otro podrá hacer valer su condición de portavoz del grupo, otro dirá que su voz es lo que le da su impronta específica y otro podría afirmar que sin sus condiciones de organizador y administrador el conjunto no habría existido. Todo eso seguramente es verdadero, pero no existe forma alguna de medir adecuadamente el peso de estas argumentaciones y más vale ni siquiera entrar en ellas. Lo honesto en este caso es reconocer las diferencias, pero, al mismo tiempo, el significativo aporte de cada cual. Esto significa que la propiedad sobre la marca debe ser compartida, pero debe ser administrada en el respeto a los derechos de cada uno de los que legítimamente puede reclamar una parte en ella y, también, por supuesto, en el respeto de los principios que inspiraron al grupo durante la mayor parte de su existencia.
En el caso del Inti Illimani las cosas son mucho más complejas. Aconsejados debida y sabiamente por Clara Szczaranski (nota berjotoroviana: actual presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile) cuando ella era pareja de Jorge Coulon, el grupo se constituyó en una sociedad y el nombre fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual como propiedad común de quienes entonces fueron considerados sus propietarios, esto es, el grupo histórico formado por Horacio Salinas, Horacio Durán, los hermanos Coulon, José Seves y Max Berrú. Como hubo algunas modificaciones en el grupo, se le arrendó la utilización de la marca a la nueva formación, en la que había algunos integrantes históricos y otros integrantes nuevos. Durante todo el tiempo que duró este acuerdo, los integrantes que dejaron el grupo recibieron una parte de este arriendo, con lo cual se respetó debidamente el derecho de la historia. El problema se produjo con la salida de Horacio Durán de ese grupo y con el retorno de Horacio Salinas y José Seves al escenario, con lo cual surgieron dos grupos más o menos con la misma legitimidad legal. Si bien Max Berrú no integró el grupo de los Coulon, se comprometió con él haciéndose cargo de su administración, dando lugar a una situación de empate, pues tres de los históricos quedaron en un grupo y los otros tres en el otro. De modo que en este caso, aunque las partes en conflicto no hayan visto esto necesariamente de ese modo, no hubo malignidad manifiesta por ninguno de los dos lados, ni intentos de aprovechamiento ilegal o de apropiación unilateral de la marca. El grupo que estaba arrendándola (Coulon) exigió que se cumpliera el contrato y el grupo que se constituyó a partir de los tres integrantes que se separaron, lo desconoció, reclamando su derecho a la denominación sobre la base de su innegable identidad histórica.
Es la razón por la cual, la explicación de fondo aquí es simplemente la decisión de algunos integrantes de no trabajar con otros, sea porque no se consideraban aptos para enfrentar nuevos desafíos de orden artístico, sea porque el choque de personalidades hizo imposible la continuación del grupo en las condiciones que este había funcionado durante casi toda su historia anterior. Esta es también la razón por la cual ambos grupos han logrado conquistar una cuota de legitimidad en el público, que no ha dejado de asistir a los conciertos de uno, porque en otro momento asista a los del otro. Y la verdad es que en este caso, como no hay verdadera solución legal que impida la existencia de uno de ellos, los dos grupos existirán hasta que decidan abandonar su actividad. Por otra parte, dadas estas circunstancias, la disputa por la legitimidad del nombre tendrá que ser dirimida frente al público. Es cierto, sin embargo, que debido a las rupturas que trajo consigo la duplicación del conjunto, ambos sectores se han dejado llevar por la emoción y las cosas se han visto algo confusas. La solución que se ha buscado y que no parece mala, es identificar a cada grupo nominando en sus afiches a sus componentes, o bien, en el grupo liderado por Horacio Salinas, denominando al grupo como “Inti illimani histórico”.
Esta solución, lamentablemente no es viable en el caso del Quilapayún debido a la tozudez y a la mala fe de quien ha desencadenado el conflicto, que en lugar de negociar una salida razonable, ha insistido en sus absurdas reivindicaciones unipersonales de la marca, medida que ningún juez podrá apoyar jamás y tampoco sus ex compañeros. Esto obliga a sus contradictores a llevar los juicios hasta el final y a descartar la eventual existencia legal de los dos grupos. Es muy distinta una negociación en la que las dos partes tienen una base de legitimación en sus posiciones y otra en la que una de las partes busca apoderarse ilegalmente de los derechos de la otra. En el segundo caso, el conflicto solo puede terminar con la imposición de quien está luchando por una causa justa y con la derrota del aprovechador.
3.-El lector se preguntará por qué estas desavenencias personales o estas decisiones artísticas que ahora dividen a estos grupos han tardado tanto en presentarse y en generar la crisis que hoy día opone a sus integrantes. En realidad, la respuesta a esto es bastante simple: los años van transformando a las personas y acentuando sus rasgos, al mismo tiempo van haciendo imposibles las conciliaciones. La vida de estos grupos es bastante sacrificada. Para asegurar la subsistencia de sus integrantes, los conjuntos deben trabajar muchísimo y gran parte de este trabajo debe ser realizado en el extranjero. Esto exige tener una disposición para hacer largas giras, muchas veces a países remotos, con los cuales se tienen muy pocos vínculos culturales y sociales. Lo que en un principio puede aparecer como una aventura interesante, a la larga, cuando se repite sin que se incluyan en los viajes nuevos desafíos, resulta tedioso. Uno va de un lugar a otro cantando las mismas canciones y muchas veces la única verdadera razón para estos traslados es la necesidad de juntar el dinero que se requiere para mantener al grupo. Por lo general, lo que verdaderamente importa para llevar adelante los proyectos artísticos se concentra en algunos países, y hasta en uno solo cuando se trata de cumplir una profunda misión cultural. En el caso de ambos grupos, no cabe duda de que lo más sustantivo de estas actividades tiene sentido en Chile. Pero, además de este trabajo que no es igualmente agradable para todos, cuando se va entrando en los sesenta años uno quiere concentrarse en lo esencial: lo accesorio angustia y es mejor no detenerse en ello. Por eso, por una parte, dentro de estos grupos ha surgido la necesidad de algunos de sus músicos de no desgastarse en tanta actividad no indispensable y, por otra, la de comenzar a hacer proyectos más personales, donde lo que se busca hacer no esté sometido a la aprobación de otros. Esta es la causa de que en ambos grupos hayan aparecido proyectos de vida personales e iniciativas artísticas, algunas de las cuales han terminado en discos o conciertos que son de gran importancia como realización individual, aunque ya nada o poco tienen que ver con la actividad de los conjuntos. Y también es esto lo que ha generado diferencias entre el interés que tienen algunos en estas interminables giras, por ser solteros, por ser más jóvenes o por estar ya desligados de los lazos familiares, y el desinterés de otros, que buscan quedarse más tiempo con sus familias y estar más disponibles para otro tipo de planes. Este tipo de “vuelta hacia lo individual” nada tiene que ver con otro tipo de acentuación del individualismo que analizaremos más adelante.
En los Intis se han dado muchos argumentos de uno y de otro lado para intentar invalidar la postulación del otro. Pero en este caso, estos intentos se revelan ociosos, porque no se ve de qué manera podría negarse la pertenencia de los integrantes que forman el núcleo histórico de cada uno de los grupos a la imagen pública del Inti Illimani. La propia decisión tomada colectivamente de establecer el registro a nombre de los seis integrantes más conocidos, así lo demuestra. Ese registro resulta ser un reconocimiento mutuo de que las personas que figuran como propietarios de la marca pueden legítimamente hacer uso de ella. También es importante señalar en este caso, que la tentación que surge de hacer diferencias entre los integrantes originales y que quizás desde un punto de vista artístico o creativo pueda ser justificada, no lo es en lo que se refiere al derecho a la propiedad sobre el patrimonio del grupo, pues en el momento en que este se creó y durante toda su ya larga historia, ningún criterio operó al respecto. Si bien puede discutirse sobre el aporte específico que cada cual hizo a la formación del grupo, no existe ningún criterio establecido que permita traducir esas consideraciones a diferenciaciones entre los integrantes, en cuanto a que unos representen la esencia del grupo más que otros. En realidad, la constitución de un grupo es un fenómeno tan complejo y son tantas las variables que entran en él, que parece imposible ponerse de acuerdo en un tema como este, y resulta más cuerdo dejarlo de lado. Alguno podrá decir que su aporte es más significativo porque es el autor de la mayoría de las canciones, otro podrá hacer valer su condición de portavoz del grupo, otro dirá que su voz es lo que le da su impronta específica y otro podría afirmar que sin sus condiciones de organizador y administrador el conjunto no habría existido. Todo eso seguramente es verdadero, pero no existe forma alguna de medir adecuadamente el peso de estas argumentaciones y más vale ni siquiera entrar en ellas. Lo honesto en este caso es reconocer las diferencias, pero, al mismo tiempo, el significativo aporte de cada cual. Esto significa que la propiedad sobre la marca debe ser compartida, pero debe ser administrada en el respeto a los derechos de cada uno de los que legítimamente puede reclamar una parte en ella y, también, por supuesto, en el respeto de los principios que inspiraron al grupo durante la mayor parte de su existencia.
4.- Pero a pesar de estas diferencias sustantivas que señalamos, también hay ciertos rasgos comunes en ambos conflictos. La enseñanza que ambos nos dejan es que en el dominio del arte y la cultura no es posible construir nada legítimo en contra del pasado. Digo “en contra del pasado”, porque en el límite uno podría imaginar una situación en la cual podría legitimarse una obra sin contar con el pasado, una empresa artística que, por decirlo así, se constituyera por un acto de pura creación, sin recoger ninguna tradición previa en su propósito, sin enraizarse en nada ni en nadie que la preceda. Por supuesto, una creación de esta naturaleza, o bien sería casi la obra de un Dios, que sacaría su obra ex nihilo, o bien sería una obra de alguien que ignorase su propio pasado, un enfermo de la memoria que al ejecutar su obra, por alguna razón, estuviera impedido de darse cuenta de que es un obra artística. Pero lo que no es posible hacer, es estar ya incluido en una cierta línea de creación y pretender desprenderse de ella y hasta oponerse a ella, reclamándose al mismo tiempo ser su continuidad. Esto, además de constituirse en una empresa insensata, es un acto de mala fe. Más absurdo resulta aún este intento cuando se trata de una creación emprendida por un grupo, en el que cada cual, a partir de sus talentos propios, ha contribuido a hacerla posible. La historia es, entonces, la forjadora de la identidad de estos conjuntos y todo lo que se haga en contra de ella, en realidad destruye lo que pretende continuar.
Pero hay algo que sin lugar a dudas explica en parte el origen de estos conflictos y es lo que tiene que ver con la relación entre los aportes individuales y el carácter colectivo de estos conjuntos. El movimiento social, cultural y político de los años sesenta, en el que se inscribe la obra de ambos grupos, incluía ciertos valores, dentro de los cuales estaba la lucha en contra del personalismo. Las ideas socialistas y comunistas ponían el acento en lo social y en lo comunitario, y criticaban la valoración exagerada de los individuos, actitud que se interpretaba como propia de sectores pequeño-burgueses y burgueses. Frente al espíritu de sacrificio y de solidaridad que se expresaba en iniciativas como los trabajos voluntarios, la participación en organizaciones sindicales, la fraternidad mostrada en las bregas callejeras y otras, cualquier afirmación de lo individual era interpretada como una derivación hacia valores ajenos al espíritu a que se aspiraba, actitudes que debían ser combatidas y eliminadas de las organizaciones obreras y estudiantiles. Se evitaba decir, por ejemplo, “yo pienso tal cosa”. Se prefería siempre el “nosotros pensamos”, “nosotros decimos”, “nosotros hemos decidido”. En lugar de asumirnos como individuos, todos preferíamos ubicarnos en el conjunto social, en la agrupación a la que pertenecíamos, en el movimiento que nos trasportaba y del que orgullosamente nos sentíamos parte. Y ese espíritu era particularmente fuerte en estos grupos musicales, que pretendían representar lo más fielmente posible estos valores colectivos.
Por eso, hubo grupos; por eso, la organización de éstos fue tan poderosamente comunitaria; y por eso, también, desde un principio y con diferentes grados de radicalidad, se buscó en ellos disimular los aportes personales detrás de denominaciones colectivas. Esto fue especialmente radical en los primeros tiempos del Quilapayún, en los que en lugar de indicar en las carátulas de los discos quienes eran los verdaderos autores de los textos y de las músicas de las canciones, se ponía simplemente “Quilapayún”, como si éstas fuesen obras de todos y de nadie en especial. Esta pésima costumbre trajo enormes problemas con el tiempo, confundiendo las autorías y generando distorsiones que hasta ahora no se han resuelto correctamente. Apelar a la buena voluntad es fácil cuando no hay problemas de intereses, pero cuando éstos surgen, comienzan de inmediato a aparecer reclamos indebidos y aprovechamientos personales. La lucha en contra del personalismo puede terminar generando un individualismo exacerbado, cuando ciertos individuos no son capaces de superar sus exagerados afanes de poder o de influencia.
De ahí que una buena cuota de la explicación de estos hechos tiene que ver con las transformaciones sociales y políticas que invalidaron este tipo de proyectos. El paso desde el espíritu que imperaba en las asociaciones políticas de izquierda de la época, hecho de pura generosidad y colectivismo, al espíritu propio de la nueva situación mundial, donde domina el libre mercado y en el que a nadie se le ocurriría que la cultura y el arte deban ser enteramente subvencionadas, ha generado una vuelta hacia la preocupación individual por el futuro y, en sus aspectos más personales, ha dado lugar en algunos a un cierto cinismo, por el cual, sin abandonar completamente el lenguaje solidario del pasado, se actúa hipócritamente de acuerdo con los peores criterios de mercado. Así, puede decirse que entre los que fueron partidarios de la revolución socialista, la crisis ideológica y política que trajo el caída del muro de Berlín y la hecatombe del socialismo real, produjo por lo menos dos actitudes bastante opuestas: la de los que hicieron el esfuerzo por adaptarse a la nueva situación sin echar por la borda los antiguos ideales - los que por supuesto no podían ser reasumidos sin necesarias readecuaciones a la nueva situación histórica - y la de los cínicos, que renunciaron a hacer este esfuerzo, sea por debilidad o sea por desencanto extremo, y buscaron recuperar lo que consideraron haber perdido en su época de generosidad. La actitud de estos últimos puede graficarse más o menos así: “como yo di tanto por el socialismo y la democracia, ahora me toca a mí. Denme entonces premios y condecoraciones y páguenme de una vez todo lo que me han quitado”.
Y fue esta actitud nihilista, que en el fondo esconde una forma hipócrita de resolver un duro problema que solo puede tener solución a través del esfuerzo por la recuperación de la verdad perdida, la que explica una parte de lo sucedido en el caso del Quilapayún: el individualismo se trasladó hacia las relaciones en el seno mismo del grupo, para afectar definitivamente las relaciones personales y hacer inviable el proyecto común. Se pasó bruscamente del colectivismo, al personalismo extremo. Las diferentes funciones al interior del conjunto comenzaron a evaluarse económicamente: así, el trabajo de coordinación de las actuaciones pasó a corresponder a un determinado porcentaje de las ganancias, los arreglos comenzaron a ser pagados, se hicieron diferencias económicas entre los distintos roles, se le pagaba un porcentaje mayor al que conseguía una actuación, otro poco al que llevaba las relaciones públicas y otro poco más al que ejercía de director artístico. Al final, las relaciones personales de los antiguos luchadores por el ideal revolucionario pasaron a ser relaciones de trabajo entre un sector de empleadores (en realidad dos socios que se repartían la parte del león: el “director artístico” y el “director administrativo”) que controlaban el negocio, y el sector de sus subordinados, que ejercían diferentes roles que pasaron a considerarse menores.
Como los integrantes históricos del grupo, dada su experiencia anterior, no podían aceptar una tal transgresión de las reglas originales, se opusieron con fuerza, hasta que finalmente los organizadores del negocio decretaron que los que habían sido hasta entonces sus compañeros no eran indispensables y que les salía mucho más cómodo y barato trabajar con un personal contratado con las nuevas reglas. Eso dio lugar a una sucesión de conflictos que terminaron con las deserciones de quienes ya no podían reconocer en este tipo de proyecto al Quilapayún que ellos habían contribuido a crear. Así, fueron paulatinamente siendo reemplazados por diferentes personajes. Éstos, por ser reclutados entre músicos dispersos que actúan como free lance en diferentes agrupaciones musicales parisinas (siempre a la búsqueda de alguna nueva participación artística), no pusieron problemas, pues se beneficiaron del prestigio del conjunto para aumentar sus ganancias y tener nuevas fuentes de trabajo. Como el trabajo de instalación de la imagen del grupo ya estaba hecho, como su compromiso con él no era nada decisivo en sus vidas y como su aporte se limitaba a seguirle la corriente a los que manejaban el negocio, la cosa podía funcionar sin graves inconvenientes. Esto es lo que en el fondo ha ocurrido y eso es lo que explica por qué esos “integrantes” pasajeros no tienen mayores problemas para aceptar que la marca sea unipersonal y que el trato con ellos sea el mismo que se les da en cualquier participación que ellos hagan en otras agrupaciones artísticas. Por supuesto, todo esto, sumado a declaraciones pomposas y larguísimas acerca de la legitimidad de un conjunto como ese, reclamaciones de la verdadera continuidad del grupo y acusaciones por medio de la prensa a quienes han buscado recuperar la verdad del pasado en contra de ellos.
Por otra parte, dentro del movimiento comunista hubo siempre una resistencia a reconocer la idea de la propiedad intelectual. La lucha en contra de la propiedad sobre los medios de producción llevaba consigo una cierta desconfianza hacia la propiedad en general, que se veía como el núcleo mismo de donde brotaban todos los males que traía consigo la sociedad capitalista. Esa es la razón por la cual el concepto de Propiedad Intelectual siempre ha sido sospechoso para las sociedades que se reclaman de este tipo de ideas. Siendo las obras del espíritu patrimonio común de toda la humanidad, parece un acto de barbarie injustificable atribuirle tanta importancia a la propiedad individual sobre bienes culturales. Eso ha sido causante de que algunos países se hayan mantenido durante largo tiempo fuera del régimen mundial de propiedad intelectual y de que les haya costado mucho llegar a respetar las normas de reciprocidad entre las diferentes sociedades autorales sobre este punto. En nuestro caso, en esos primeros tiempos no se nos ocurría pensar siquiera que los derechos de autor o los derechos intelectuales sobre nuestras creaciones, incluidas en éstas la propia creación del grupo, iban a terminar siendo una de las principales fuentes de vida para nosotros. Cuando pensábamos en nuestro futuro, nos veíamos miembros de una sociedad socialista que finalmente se haría cargo de nosotros y que financiaría nuestras actividades con un sueldo, al mismo tiempo que nos proporcionaría salud, educación y habitación gratuitamente, tanto a nosotros, como a nuestros hijos. Como el mundo se dirigía hacia ese ideal por el que todos luchábamos, era absurdo anteponer a esos tan nobles ideales, nuestros propios intereses personales.
5.- Algunos recuerdos y anécdotas personales muestran claramente como ocurrían estas cosas: cuando salimos de gira a fines del año 1970, yo tenía una “citroneta”. Como nuestra actividad artística en Europa y en Cuba estaba programada para seis meses, se me ocurrió que lo único apropiado era dejar mi automóvil a cargo de las Juventudes Comunistas, quienes se harían cargo de ella durante mi viaje, utilizándola en beneficio de nuestra acusa común. Demás está decir que a mi vuelta encontré el auto chocado e imposible de utilizar. Se me dieron diversas explicaciones que debieron haberme hecho sospechar que ese camino era errado. Sin embargo, el espíritu colectivista era tan exagerado en nosotros, que ni siquiera esta experiencia nos llevó a desconfiar de él. Algunos años antes habíamos decidido entregar todos los derechos de nuestras grabaciones al sello de las Juventudes Comunistas con el objeto de propiciar la creación de un sello de discos. El éxito fue enorme y efectivamente se pudo financiar con esos dineros toda la actividad del sello Dicap durante años. Una actitud muy semejante tuvieron en esa época otros artistas, incluidos, por cierto, los Inti Illimani. Esta actitud generosa se mantuvo durante muchos años durante el exilio y fue una de las causas de que a pesar de nuestros éxitos internacionales, viviéramos los Intis en Italia y nosotros en Francia, en habitaciones muy modestas, en barrios populares, y muchas veces sin siquiera tener a nuestra disposición los materiales técnicos requeridos para llevar a cabo nuestra labor artística. Durante largos años nuestras composiciones fueron escritas ayudándonos de un piano destartalado abandonado en una pieza de deshechos llena de arañas que descubrimos frente al edificio donde vivíamos en Colombes. Nosotros no teníamos piano, pero las oficinas de Dicap en Francia, financiadas con los derechos de nuestros discos (principalmente del Quilapayún y del Inti illimani, que eran los que más vendían) estaban ubicadas en el mejor barrio de Paris y contaban con varios funcionarios y secretarias.
Un tercer recuerdo tiene que ver con una larga gira a Australia, hecha en el año 1975 y a la que nos acompañó Ángela Bachelet, la madre de la actual candidata a Presidente de la República. Nosotros cantábamos y ella entregaba su dramático testimonio en contra de la junta, recordando la triste experiencia vivida por su marido en los campos de concentración de la dictadura. Recorrimos así varias ciudades, cantando en teatros y presentándonos en programas de radio y televisión. Una parte del dinero recaudado quedaba en los organismos de solidaridad, que actuaban como organizadores de los conciertos. El resto se suponía que era para nosotros, pero al final de la gira se nos explicó que los dirigentes del partido habían decidido quedarse con todo lo recaudado. Volvimos a Paris tal como habíamos partido, con los bolsillos vacíos, pero convencidos de que le habíamos asestado un rudo golpe a la dictadura. Se contaba con nuestra generosidad. Ni siquiera era necesario consultarnos acerca de si estábamos o no de acuerdo con la medida. Bastaba con informarnos.
Todo eso explica la falta total de conciencia de nuestros derechos que iba incluida en nuestro bobo “idealismo” y que solo sirvió para generar confusiones. Hasta nuestro propio modo de funcionamiento interno se basaba en estas ideas. Todo lo que se recaudaba, sea por actuaciones, sea por derechos de autor personales, era incluido en una “caja común” de la que mensualmente se extraían nuestros escuálidos sueldos que podrían haberse multiplicado por tres o por cuatro si buena parte de lo que ganábamos no hubiese partido a engrosar las ayudas “a la resistencia”. Y no es que no valoremos hoy día nuestro aporte a la abnegada lucha que en Chile nuestros compañeros daban por recuperar nuestra democracia. Esos dineros, a pesar de lo que relata Raúl Ruiz en su película “Diálogo de exiliados”, seguramente fueron bien utilizados, y en algo contribuyeron a la difícil situación que se vivía en Chile. Lo que ocurre es que las ideas colectivistas que justificaban estos aportes eran erróneas y seguramente esa es la causa de que jamás a nadie se le haya ocurrido agradecernos nuestro gesto en estos tiempos, en los que nos hemos alejado bastante ya de esas duras circunstancias. Lo equivocado era que se comprendiera nuestro aporte como el cumplimiento de un deber y no como un acto de generosidad, como en realidad lo era.
Por eso, curiosamente, por lo menos la explicación de lo que ha ocurrido con el Quilapayún tiene sus raíces en la propia experiencia del conjunto, solo que mal comprendida y pésimamente asumida. El colectivismo y la lucha en contra del personalismo también se trasladó hacia el plano artístico y eso es lo que muestra lo que voy a relatar. En efecto, durante todo el período posterior al gran éxito del grupo, esto es, en la época de comienzos de la Unidad Popular, comenzó a surgir una preocupación en los medios interesados y en el propio seno del conjunto, en relación con la validez de la continuidad de una empresa artística como la que se había llevado a cabo en los años anteriores. La idea de una canción revolucionaria, que ya había hecho surgir obras tan logradas como la “Cantata Santa María” o los discos “X Vietnam”, “Basta” y “Quilapayún 4”, parecía haber llegado a un punto en que no cabían más progresos. Y en medio de discusiones sobre la crisis y la pérdida de validez de la Nueva Canción Chilena, surgió entonces la urgencia de una renovación en el seno del conjunto. En realidad, siempre habíamos sospechado que las empresas artísticas que no se renuevan, tienden a declinar y hasta a morir. Eso generaba en nosotros una cierta angustia que nos hacía valorar lo hecho hasta ese momento casi exclusivamente como una tierra fértil en la que crecería lo que en el presente estábamos sembrando. Toda la época miraba hacia delante con una cierta miopía del pasado, el progresismo histórico y político se trasladaba hacia nuestro propio quehacer. Así que había que inventar algo nuevo, algo que nos sacara adelante otra vez y que transformara nuestra propia actividad en un nuevo desafío. Y la verdad es que a todos nos aburría bastante cantar las mismas canciones que en cada concierto el público volvía a pedirnos. Así nació la idea de que podíamos y debíamos renovarnos.
El modo de realizar este propósito se encontró a partir de lo que había sido nuestra experiencia de crecimiento. Habíamos partido con sencillas canciones que se fueron acumulando y dando origen a un repertorio original, para posteriormente acercarnos a músicos como Sergio Ortega y Luis Advis, que comprendieron nuestro deseo de ir más lejos en la música y nos ayudaron a llevar adelante iniciativas más ambiciosas. Así nacieron obras como la “Cantata Santa María” y “La Fragua” y otros proyectos que no llegaron a materializarse, o que se realizaron mucho tiempo después, como la “Sinfonía de los Tres Tiempos de América”.
El proyecto que finalmente tendría mayores repercusiones para el conflicto que surgiría posteriormente y que lamentablemente ni siquiera se llevó a cabo, fue una obra con texto de Neruda, que proyectamos con él y frente a la cual desde el primer momento nuestro poeta se mostró muy vivamente interesado. Nosotros pensábamos que la fuerza de la Cantata estaba en su carácter dramático y que la línea a seguir era desarrollar todavía más este aspecto, acercándonos a lo que ya comenzamos a definir como una “Ópera Popular”. Así como ya habíamos sido capaces de realizar una “Cantata popular”, se trataba ahora de seguir el mismo camino que había seguido el desarrollo histórico de la música y entrar en la puesta en escena de una obra con un contenido francamente dramático. La idea de Neruda era la de presentar una historia de amor entre dos muchachos y en la que habría una caracterización de personajes, partes corales y un hilo dramático que conduciría a un desenlace final. El problema que encontramos es que dadas las características de una obra como esa, el Quilapayún resultaba muy limitado: no había voces femeninas y ninguno de nosotros tenía experiencia de actuación. Para responder a esas limitaciones es que decidimos formar un elenco de jóvenes que pudiera enfrentar este nuevo desafío.
El llamado a través de los diarios tuvo un éxito inesperado. El día de la convocatoria se llenó nuestra sala de ensayos de jóvenes entusiastas que deseaban participar en nuestro proyecto. Allí llegaron muchos que posteriormente cumplieron un papel de importancia en la historia de nuestro grupo, como Hugo Lagos, Guillermo García y Ricardo Venegas pero también en la historia de otros grupos como el Ortiga, el Barroco Andino y otros. La idea de separar el cometido artístico del grupo, de la personalidad de los que habían sido hasta ese momento sus integrantes, contenía una ingenuidad de base. Empezamos a pensar al Quilapayún como una suerte de esencia inmaterial, cuya empresa podía ser llevada a cabo por muy diferentes personas. Fuimos en ese momento completamente ciegos frente al hecho de que si bien una vez que está alcanzada la fuerza del mito, hay una cierta legitimidad en pensar que la idea encerrada en éste puede efectivamente ser tomada por otras personas, en la formación de este mito, en cambio, esto es, en el trabajo de llevar a un grupo musical a tener una personalidad definida, son personas muy concretas las que participan. Envueltos en el entusiasmo por llevar a cabo nuestro proyecto, nos olvidamos que la imagen artística lograda por nuestro grupo era en realidad una obra cuya propiedad intelectual era en primer lugar nuestra, aunque generosamente nos hubiéramos dispuesto a compartirla con los recién llegados. Así, el Quilapayún comenzó a aparecer tal como lo pintó una vez Nemesio Antúnez en un cuadro, como un grupo de sombras indeterminadas, sin ningún carácter individual, pero en las que se reconocen los ponchos negros bajo un cielo crepuscular, es decir, un grupo que no está formado por nadie en particular y cuyos integrantes pueden ser cualquiera de los músicos que estén dispuestos a compartir la aventura. El grupo adquirió una realidad tan exagerada que disolvió a sus componentes, transformándolos en algo in-esencial, meros accidentes de los que se podía prescindir en caso necesario.
Fue esta idea, que comenzó a planear por encima de las cabezas de quienes la habían creado hasta amenazar con aplastarlos, la que comenzaron a esgrimir en forma oportunista los que han intentado apropiarse del patrimonio del grupo. El Quilapayún se ha presentado como una entelequia, algo que existe más allá de las personas que le dieron vida, afirmándose para validarla que nadie es indispensable para “realizar el proyecto” y negándosele los derechos a quienes “lo han abandonado”. Es decir, ya no es una historia concreta que llevaron a cabo personas con nombre y apellido, sino una especie de fantasma proveniente de no se sabe donde y que para colmo se reclama como propiedad personal. Pero, por otra parte, para agregar todavía más confusión a la ya generada por la falta de respeto hacia los antiguos integrantes del grupo, se comenzó a identificar al Quilapayún con un “proyecto”, es decir, con algo dirigido ciegamente hacia el futuro y coincidente con las ambiciones artísticas de quienes lo comenzaron a regentar. De este modo, el Quilapayún ya no era una historia, sino algo por venir y que tendría lugar a medida de que se fueran llevando a cabo las realizaciones personales de quienes habían intentado apoderarse de él. De ahí las insistentes declaraciones de quienes han buscado apropiarse de la marca tendientes a desacreditar la historia y a prometer renovaciones futuras que deberían traer ellos mismos y sus nuevos músicos. El Quilapayún sería lo que viene, algo todavía por hacerse, y lo que viene consistiría en una neurótica renovación que revolucionaría todo lo hecho hasta ahora. El verdadero Quilapayún está todavía por hacerse, lo hecho hasta el momento no es lo que verdaderamente importa. De ahí la condescendencia y la actitud de pedonavidas (los elogios lanzados desde arriba constituyen una ofensa) que estos personajes toman cuando se dirigen hacia ese glorioso pasado del que en el fondo ya no son mas dignos y el tono despectivo con el que se refieren al grupo reconstituido, que sí pretende ser una verdadera continuidad con la historia. Todo esto solo esconde el propósito de utilizar lo que ellos creen que es el Quilapayún como un simple trampolín para hacer pasar sus creaciones, las que de otro modo no tendrían el menor interés para el público.
Pero como se ve, ambas cosas, la transformación del grupo en una entelequia que existiría en un abstracto territorio ubicado más allá de los individuos concretos que le han dado vida y la afirmación de la validez de una renovación sin historia junto a la promesa de que lo que ahora viene es lo que verdaderamente vale, son formas de comprender equivocadamente ideas que el tiempo hizo falsas, que surgieron efectivamente en un momento de la evolución del grupo, pero que su propia historia ha exigido modificar para hacerle justicia a la verdad y a la historia. No se puede desconocer el derecho de propiedad intelectual que poseen sobre el grupo quienes lo crearon, así como tampoco es válido emprender ninguna acción artística que lleve el nombre de estos grupos sin que ella esté afincada en su historia y en el reconocimiento de quienes la llevaron a cabo.
6.- En el momento en que el Quilapayún o el Inti illimani aparecen como una idea artística definida por caracteres reconocibles y pensables por cualquiera, como son, por ejemplo, una determinada actitud frente a la vida, una determinada manera de comprender la relación entre canción y compromiso, una determinada imagen pública, que en el caso del Quilapayún tiene que ver con los ponchos negros, con una actitud de fuerza y seriedad en la apariencia, las barbas, una elección de repertorio, un estilo de arreglos musicales, el uso de ciertos instrumentos predominantes, una manera determinada de cantar, etc., es decir, en el momento en que lo esencial está ya definido y existe en el imaginario de una colectividad, es fácil formar un grupo que responda formalmente a esas características. Ya está todo establecido de antemano, por lo cual, exactamente como ocurre en el caso del arquitecto que tiene todo decidido en su proyecto, el paso a la acción puede darlo cualquiera, repitiendo con más o menos cercanía a la idea original, la construcción planificada.
Pero este principio es ajeno a dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas es, como decíamos recién, que para llegar a estas definiciones ha habido un trabajo específico, realizado por personas, que han comprometido su vida en ello y que han puesto en la obra toda su imaginación, su creatividad y hasta sus peculiaridades personales. Si bien la idea es común y universal cuando ella existe, el llegar a ella es un hecho particular y personal, que legitima a los que la han creado en su reclamo de una propiedad intelectual que debe ser reconocida. De ahí que cualquiera que sean los méritos artísticos de un grupo formado ulteriormente a la creación de la idea que le ha dado vida, hay una gran diferencia entre su legitimidad y la legitimidad que tiene el grupo formado por los que la crearon. Y en este sentido, las diferentes épocas por las que han pasado los grupos no son equivalentes unas con otras. Desde el punto de vista de la creación de la imagen pública y de su reconocimiento por parte de los interesados, las épocas en las que se ha forjado ésta son mucho más decisivas en cuanto al reclamo de una propiedad.
En el caso del Inti Illimani, hay por lo menos tres épocas que podrían considerarse fundamentales en el reconocimiento público del proyecto: la primera es la de los tres años de la Unidad Popular, en la que el grupo comenzó a adquirir una notoriedad en Chile, la segunda, la época del exilio, en la que esta imagen se consolidó y adquirió un gran reconocimiento internacional, y la tercera, la de la vuelta a Chile, en la que el grupo entró definitivamente en el imaginario del público nacional con sus características tanto políticas como musicales. El hecho de que en estas tres épocas los integrantes más connotados sean los seis que ulteriormente registraron la marca, valida su reclamo de un lado y de otro, y transforma en arbitraria cualquier unilateralidad en la decisión.
En el caso del Quilapayún, la primera época decisiva es la que vivió el grupo hasta el momento de la elección de Allende y en la que se consolidó la imagen pública y política con discos como el “X Vietnam” y la “Cantata Santa María de Iquique”, la segunda, la del exilio, en la que los discos más relevantes fueron “Patria” y “Adelante” y la tercera, muy ligada a los acontecimientos políticos, la de “la Revolución y las estrellas”, que marcó un giro con respecto al discurso anterior y que si bien no generó el mismo fenómeno de reconocimiento masivo que tuvieron los dos momentos anteriores, marcó claramente la dirección de su arte musical. Dentro de estas épocas alcanzaron una legitimidad pública las siguientes personas: Carlos Quezada, Hernán Gómez, Rodolfo Parada, Patricio Castillo, Guillermo Oddó, Eduardo Carrasco, Rubén Escudero, Hugo Lagos, Guillermo García, Ricardo Venegas y Patricio Wang. Si se desea saber cuántos de un lado y cuantos de otro en el conflicto actual, la suma es significativa: 8 de un lado y tres del otro. A pesar de esta contundente mayoría de integrantes históricos, no se trata de negar la participación de los otros, sino de ubicar su reclamación en el estricto peso que ella tiene, aunque continúe siendo un motivo de desconfianza respecto del compromiso que estas personas tienen con la historia del grupo, que estén de acuerdo en que el registro de la marca pueda ser unipersonal. No se necesita ser un avezado investigador para darse cuenta que detrás de esta postura hay una buena cuota de indiferencia frente a la historia del grupo y probablemente consideraciones de carácter pecuniario. La historia se encargará de poner a la luz estas razones, pero es difícil discutir sin caer en la mala fe el derecho que tienen todas y cada una de estas personas a la propiedad de la “imagen” y, por tanto, también a la propiedad de la marca.
Estas consideraciones muestran que los forjadores de la imagen pública son los que participaron en estas épocas bien definidas, lo cual permite hacer una clara diferencia entre las personas que fueron forjadoras de estas gestas y las personas que durante ellas participaron por breve tiempo o que posteriormente a ellas, hicieron uso de lo logrado por los integrantes anteriores. Y esto también legitima el uso del calificativo de “históricos” para denominar a los grupos surgidos con mayoría de estos integrantes. “Históricos” significa que estas personas son las que hicieron la historia, los que el público recuerda cantando en los escenarios de las campañas de los años sesenta, de la Unidad Popular y respondiendo en diferentes países a los llamados del movimiento de solidaridad. Los otros que han venido posteriormente, en cambio, han hecho uso de una imagen que ellos mismos no han contribuido a crear y, en el mejor de los casos, se han limitado a darle una cierta continuidad formal, pues lo que ha proseguido no es necesariamente algo que represente el espíritu del grupo, su forma de organización interna, su ideología común, sino únicamente la cáscara, el traje negro, parte del repertorio y la vacía reclamación del producto de una historia con la que se entra en conflicto.
Pero lo grave está cuando las agrupaciones formadas con este tipo de integrantes que recogen la idea ya instalada pretenden desplazar a los integrantes originales y generar una continuidad que desconoce el valor de lo realizado durante los años decisivos. Porque uno podría imaginar un tipo de continuidad de estos grupos llevada a cabo con el beneplácito de quienes los crearon, e, inclusive, fomentada y ayudada por éstos. En tal caso, la historia validaría la persistencia de quienes se han hecho cargo de esta continuidad. Ese es el discurso que han intentado hacer pasar los que han entrado en conflicto con los grupos históricos. Pero lo que le quita pie a esos discursos, es precisamente que estos intentos pretendan ser llevados a cabo en contra de la voluntad de sus antecesores, o en contra de la mayoría de ellos. La continuidad es legítima si es coherente con la historia, pero se transforma en una empresa absurda e incomprensible cuando busca ser la continuidad de una historia sin reconocer esta historia o inclusive oponiéndose ella. Se supone que en este caso debería haber un profundo reconocimiento y hasta un agradecimiento a quienes han abierto la brecha por donde ellos ahora transitan.
Los grupos que el Quilapayún formó en los tiempos de la Unidad Popular y que eran denominados como “Quilapayún B” o “Quilapayún C” o etc. no se alzaban como una alternativa frente al grupo original, sino como una prolongación y en ningún caso una suplantación. A pesar de los peligros que implicaban estas iniciativas, y que ninguno de los integrantes del grupo original fue capaz de prever en su momento, no había ningún conflicto en ellas, porque se trataba de empresas artísticas que estaban dirigidas desde el grupo original y que tenían una función didáctica y política. Por así decirlo, eran grupos sin verdadera autonomía, pues formaban parte de un proyecto surgido desde el grupo original.
Pero algo muy distinto es cuando aparece un grupo que se presenta bajo el nombre del grupo original, sin que él esté formado mayoritariamente por las personas que crearon ese tipo de grupo. Y todavía más grave es cuando dichos grupos toman un repertorio creado por el grupo original, haciendo uso de arreglos colectivos y hasta cantando las canciones que dieron a conocer o hicieron populares los integrantes de este último pretendiendo ser sus auténticos continuadores. El colmo de la suplantación es cuando estas antiguas canciones se graban o se registran en video, con lo cual se lesiona la propiedad intelectual de los integrantes originales, que resultan desplazados de los beneficios que la venta de estos soportes generan. De esta manera se crea una situación completamente distorsionada, porque ya no solo se pasa por encima de legítimos derechos adquiridos por un trabajo, sino que además se genera el hecho monstruoso de enfrentar los intereses de los nuevos integrantes de los grupos - los que no habrían tenido jamás esa fuente de trabajo si no hubieran existido los originales - con los de estos últimos. Es decir, se opera con los nuevos integrantes como si el grupo hubiera existido siempre con esa formación, y se borra de la historia a quienes fueron precisamente sus principales protagonistas. Este tipo de acciones fraudulentas recuerda las fotos retocadas de los dirigentes de la revolución durante la época de Stalin, en las que por propósitos de simulación muy semejantes a los de estos grupos, se borraban las imágenes de los antiguos dirigentes (Trotski y otros), quienes finalmente habían terminado oponiéndose a las políticas represivas del dictador. Aquí el asunto es muy parecido, porque el que se opone a las medidas o a las ideas del que aparece en un momento como “director” de estos grupos, no solo es apartado de él, sino que además negado en su pertenencia a la historia. Y no exagero nada en esto, como puede comprobar cualquiera que se interese en ello y que observe con atención la presentación del disco de canciones instrumentales que todavía se vende en Chile y en el cual se podrá observar la foto de un conjunto que nada tiene que ver con los verdaderos intérpretes de la mayoría de las canciones del disco. La suplantación es flagrante y muestra hasta qué punto ha llegado la deshonestidad de quienes han perpetrado este tipo de hechos, nacidos de la necesidad de publicitar al grupo nuevo, aplastando sin contemplaciones los derechos de quienes son los verdaderos intérpretes.
De este modo, para justificar estos atropellos aparece también el argumento falaz según el cual el que ha dejado el grupo, por entrar en conflicto con quien lo dirige, deja de ser Quilapayún o Inti Illimani, es decir, renuncia a su propia historia. Y frente a esto, queda de manifiesto que, por el contrario, estos grupos, desde el momento en que ya poseen una significación precisa en el imaginario colectivo, generan lazos de pertenencia que no es posible borrar. No se renuncia a ser Quilapayún o Inti Illimani, se es o no se es, que es muy distinto, se pertenece a esta historia particular de ese grupo o no, y desde el momento en que la respuesta es positiva, el vínculo de cada persona es definitivo, como son definitivas todas las cosas que va tejiendo irrenunciablemente el tiempo. Aquí estamos hablando de una verdadera violencia, por la cual se ha intentado despojar a los que se han opuesto a formas incorrectas y hasta deshonestas de acción, despojándolos de su propia identidad, como si fuera posible borrar buena parte de la vida de quienes han escogido en un momento unirse a esta aventura colectiva.
Y cuando se afirman cosas como que “el Inti Illimani o el Quilapayún no son de nadie y son patrimonio del pueblo de Chile” se incurre en un argumento sofístico, pues en primer lugar se dice esto con el objeto de desconocer el decisivo aporte que han hecho quienes han creado estos grupos, es decir, con el objeto de desconocer su propiedad intelectual, pero además, en segundo lugar, para validar una empresa artística basada en la suplantación de personas y en el desconocimiento del valor del pasado. Pero la verdad es que se crece y se continúa a partir de lo que se es y se ha sido, no a partir de la nada. Estas agrupaciones artísticas son de quienes las crearon y nada legítimo puede hacerse con ellas, si no se cuenta con su aprobación y su buena voluntad.
7.- Ahora bien, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse ¿por qué si estos nuevos integrantes no han participado en la gesta de los grupos, el público, o, al menos parte de él, no los rechaza como simples impostores? Y aquí tocamos uno de los temas quizás más interesantes que plantea esta situación y que tiene directamente que ver con la relación entre el público y estos grupos emblemáticos.
La música la hacen los compositores y la interpretan los intérpretes. Esta diferencia es extraordinariamente interesante, porque muestra el carácter inmaterial que tiene la creación musical, creación que no se identifica con su materialización. La obra de autores y compositores no es la forma física y real que ésta toma en el momento de la interpretación, lo cual permite que diversos intérpretes puedan cantar, tocar o decir la misma obra. En realidad, el autor de una música es el primero que la “escucha” bajo la forma puramente imaginativa con que ella se le presenta en el momento de su creación. No se trata de una audición física, de un verdadero escuchar sonidos reales, pues estos solo aparecerán en el momento en el que intérprete les de una materialidad sonora. Y lo mismo que ocurre en esta relación entre la creación y la interpretación se reproduce en la relación entre la obra y el soporte en que ésta se difunde. La misma novela, la misma sinfonía, la misma canción, pueden aparecer en diferentes formatos sin dejar de ser las mismas obras. Eso significa que la propiedad intelectual en estos casos es un derecho sobre algo que en el fondo es un puro producto mental, y, por tanto, inmaterial. El autor o el creador es poseedor de algo que no tiene la consistencia física de las cosas, que no se confunde con ninguna de sus manifestaciones concretas, que es puramente intangible. Pero lo importante y que jamás debe perderse de vista es que, a pesar de ello, nadie podría dudar de la legitimidad del reclamo de un derecho de propiedad sobre estas creaciones por parte de su creador. Las sinfonías son de Beethoven, es en su vida que éstas han aparecido, son producto de su particular esfuerzo y en ellas también se presentan todas las características personales de su autor, son parte de su biografía, aunque el que las escucha pueda desentenderse de todos estos atributos personales y relacionarse directamente con ellas. Si es verdad que desde el momento en que ellas han comenzado a existir, están ahí delante, disponibles para que cualquier intérprete se apodere de ellas, o disponibles para la escucha de quien les preste oídos, su existencia no se agota en ninguna de estas manifestaciones concretas.
De este modo, vemos que aquí tiene lugar un curioso fenómeno de despersonalización y de alejamiento de su autor, en el mismo momento en que una obra intelectual es creada. Lo equivocado es pensar que por esta razón de la vocación universal que existe en el fondo de toda creación, pueda justificarse un desentendimiento del derecho de propiedad que se le debe reconocer al autor. La obra intelectual es inmaterial, lo que se crea son ideas, no todavía realidades. Hay, por tanto, una gran diferencia entre estas ideas y su materialización y en ambos casos puede haber un reclamo legítimo de propiedad. El Quilapayún o el Inti Illimani, en tanto proyectos musicales, son también ideas que, como hemos dicho, muchos en realidad podrían realizar, pero siempre que se cumplan las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con propiedad. Y de la misma manera que existe en una obra musical un derecho de resguardo del autor que le permite exigir fidelidad estricta a su creación original, en el caso de estos grupos también hay un derecho de salvaguarda en juego: no basta vestirse de negro y salir a cantar “la Muralla” para responder adecuadamente a las exigencias múltiples que implica la idea que dio origen al grupo. Se puede tocar muy bien “Alturas” y con excelente sonido de zampoñas y guitarras, pero eso no significa que se esté por ello reproduciendo con fidelidad el espíritu y la idea de la que nació el Inti Illimani. Y quienes son propietarios de estas creaciones tienen pleno derecho a exigir que los que deseen realizarlas cumplan cabalmente con sus propósitos originales. Es el conjunto de los propietarios de las “imágenes” de estos grupos, o, por lo menos, la mayoría de ellos, quién puede y debe decidir si se cumple o no con las exigencias de autenticidad y de fidelidad a la historia que estos proyectos presuponen.
De ahí que la idea de “continuidad”, que a veces se ha esgrimido para intentar legitimar la existencia de estos grupos paralelos, no se ajuste a la verdad. No hay continuidad si ésta se entiende como mera supervivencia a través del tiempo: un grupo artístico que vive de la inercia que han dejado las etapas anteriores, solo hace ostensible su decadencia. No puede haber continuidad si el espíritu profundo que unía a sus componentes ha muerto, si los lazos de hermandad en la lucha común y de compromiso en un proyecto artístico se han terminado. De ahí que la mejor muestra de la ineficiencia de quienes pretenden ser “la continuidad” es precisamente la de no haber sido capaces de mantener la unidad del grupo, el haber generado conflictos múltiples, y el no haber sido capaces de proyectar el espíritu vivo de los años de creación y consolidación. Es esa recuperación de fondo, que genera la reviviscencia de lo original, lo que se ha logrado a partir de la reconstitución de los grupos históricos. Lo otro es pura formalidad e intento de aprovechamiento personal de un impulso creativo frente al que ya no se está a la altura.
Lo curioso entonces es que, en el fondo, un grupo musical, a pesar de todas las razones que pudieran esgrimirse en contra de ello, también se presenta como una creación inmaterial: se trata de una idea, de un proyecto, de una definición de propósitos artísticos que diferentes personas podrían pretender llevar a cabo en la realidad. Pero que cualquier músico pueda efectivamente en algún momento participar en el grupo Quilapayún o Inti Illimani, de ello no se concluye que él mismo pueda reclamar propiedad sobre la creación del grupo o sentirse con tantos derechos a esa propiedad como los que efectivamente la crearon.
Es una falacia pretender que un grupo representa mejor a la idea creada que está detrás de cada uno de estos grupos, porque sea su simple continuidad en el tiempo. Justamente porque desde el momento en que ambos grupos han sido creados, esto es, definidos en cuanto a su estilo de música, a su presencia física y a su pensamiento, el que un determinado grupo de individuos actúe o no en la línea de lo que de este modo ha quedado establecido no queda asegurado por la permanencia en el tiempo, sino por la consecuencia con esos principios y con la continuidad de una historia. Se trata aquí de una historia con contenidos concretos y vivenciales y no de un tiempo que transcurra como ese que marcan las manecillas de un reloj. Por eso, los que hoy día pretenden ser Quilapayún o Inti Illimani, lo serán porque representan efectiva y consecuentemente las ideas y las definiciones artísticas y humanas de las que estos grupos han surgido. Lo que a nuestro juicio ha ocurrido, por lo menos en el caso del Quilapayún, es que quienes pretendían haber asegurado la continuidad del grupo, solo fueron capaces de mantener parte del repertorio antiguo con vistas a hacer pasar sus propias composiciones o sus propias ideas que ya nada tenían que ver con la historia del grupo. Hubo un verdadero alejamiento de lo que el Quilapayún significaba, aunque, como es obvio, esto no fuera directa e inmediatamente perceptible por el público. Lo que se presentaba y se sigue presentando en los escenarios, aunque cada vez con menor audiencia, bajo el rótulo del grupo, ya no tenía en realidad nada que ver con él. En primer lugar, las voces más características del grupo se alejaron de él, las relaciones interpersonales entre los integrantes, como ya lo hemos dicho, se transformaron en relaciones comerciales, la dirección del grupo tomó la forma de una gerencia que además de esconder las verdaderas sumas que se cobraba por las actuaciones, las comenzó a distribuir sin que los integrantes tuvieran parte en las decisiones. Los integrantes se transformaron en músicos a sueldo que cobraban de acuerdo con las ofertas hechas por el administrador. Las decisiones en relación con el catálogo comenzaron a tomarse en forma inconsulta y sin tomar en cuenta a los principales interesados, sus dueños, incluso en discos en los que estos pretendidos “directores” ni siquiera habían participado, las decisiones en torno a lo que se cantaba o se rechazaba comenzaron a tomarlas dos personas entre gallos y medianoche. Comenzaron a tomarse medidas que oponían los intereses de los antiguos integrantes con los nuevos, como por ejemplo, la regrabación de canciones antiguas con las nuevas formaciones, esto es, la actualidad versus la historia, el presente que se sostiene en el pasado, desconociendo el pasado y tomando medidas que incluso son hostiles frente a él ¡Y todo esto comenzó a hacerse en nombre del Quilapayún!
Es decir, se distorsionó la idea original de tal manera que ésta se hizo irreconocible; la cizaña quiso hacerse pasar por trigo. Lo que pretendía ser continuidad no fue otra cosa que un proceso creciente de degeneración y de destrucción, el que a no mediar por “El Reencuentro” de los antiguos integrantes, que significó el retorno al camino correcto y el restablecimiento de lo esencial que había quedado hasta entonces olvidado, el Quilapayún habría terminado en una empresa vergonzosa e indigna de su noble pasado. Pues, si bien la época ha cambiado y la sociedad en la que se vive es otra, el espíritu democrático que siempre fue la base de las relaciones entre los integrantes del grupo puede ser perfectamente mantenido. Y también puede ser mantenido el compañerismo, la solidaridad entre todos, el reconocimiento mutuo, la honestidad y el respeto. Todos estos valores que también tienen que ver con ese pasado militante, que para bien o mal ha quedado atrás, son la condición fundamental para una verdadera continuidad del Quilapayún.
8.- ¿Hacia donde conducirá este conflicto? ¿Cuál será el resultado de todo esto? En el caso del Inti Illimani las cosas parecieran más claras, aunque por el momento, por causa de una cierta predominancia de los factores emocionales que ha traído consigo una buena cuota de ceguera, no se ha logrado avanzar hacia un acuerdo. En primer lugar, como hemos afirmado en un principio, no hay discusión en relación con la propiedad de la marca. La marca es de tres de los que están a un lado y de tres de los que están al otro. En segundo lugar, ambos grupos han obtenido una cierta innegable legitimación en el público lo que ha permitido que ambos tengan una actividad artística relativamente normal. Uno de los factores que ha contribuido a que el grupo de Coulon haya podido lograr legitimidad es el hecho de que en un primer momento Horacio Durán haya colaborado con él, presentándose con gran éxito en el festival de Viña del año 2003. Con posterioridad a ello, el comienzo del grupo histórico con la participación de él, de Horacio Salinas y de José Seves, protagonistas de primer orden en la formación de la imagen colectiva del grupo, ha consolidado a esta formación. No puede negarse que las canciones de Horacio Salinas son parte fundamental de la historia del grupo, así como tampoco puede ser negado su aporte como intérprete. Algo parecido ocurre con José Seves, cuya voz es más que validada por el oído del público. Pero tampoco se le puede negar una verdadera representatividad a los hermanos Coulon o a Max Berrú. De este modo, pareciera claro que se irá a una coexistencia de ambas formaciones, las que tarde o temprano tendrán que llegar a un acuerdo de convivencia pacífica. Esto, a menos que desaparezca alguna de ellas, cosa que no parece plausible por el momento. Por lo tanto, cualquier acción que vaya en la dirección de anular al grupo contrario, en este caso pareciera destinada el fracaso. Ambos grupos existen, ambos tienen una particular legitimidad y ambos están obligados a entenderse.
Es importante destacar que en el caso del Inti illimani no hay acciones delincuenciales de parte de Coulon, que el administrador de este grupo (Max Berrú) cuenta con una cuota de confianza de parte de los históricos y que existe una cierta armonía general en cuanto a la comercialización del catálogo y al buen uso de la marca. Por otra parte, ni de un lado ni de otro puede decirse que exista un franco abandono de los principios constitutivos del grupo, ni en cuanto a la administración, ni tampoco en cuanto a la dirección del repertorio o a las ideas de política cultural. Todos estos factores permiten esperar que el conflicto pueda atenuarse con el tiempo y no sería extraño en un futuro tal vez no tan lejano ver afichado en las calles de Santiago un Inti+Inti.
En el caso del Quilapayún las cosas son mucho más complejas. A diferencia del Inti que se estableció en Chile desde el advenimiento de la democracia y cuya presencia artística ha sido muy importante durante estos 17 últimos años, el Quilapayún ha tenido un mínimo de presencia. Esto solo ha cambiado desde el año 2003 en el que con motivo del Homenaje a Salvador Allende se produjo el reencuentro de los integrantes históricos que posteriormente ha dado lugar a importantes giras en los años 2004 y 2005. Esta situación hace que los Intis hayan podido instalar en el oído del público nacional casi todas las canciones del exilio y especialmente su producción de los años de democracia. En el caso del Quilapayún su producción artística de los años del exilio, incluidos sus mayores logros, como por ejemplo, el disco “La Revolución y las Estrellas” o la “Sinfonía de los Tres Tiempos de América” de Luis Advis, son muy poco conocidos y la obra posterior a esta ausencia, de menor envergadura, perfectamente desconocida. Por otra parte, el grupo llamado “de Paris” no ha tenido ninguna presencia artística en Chile y sólo se conocen sus declaraciones. Esto hace que en la imagen pública las personas asociadas a la actividad del grupo son las que el público nacional conoció en los años de la Unidad Popular, lo cual le ha dado una gran legitimación al grupo histórico. Además de ello, debido a divisiones internas y a su poca presencia en Francia, el grupo de Parada (si existe, porque dadas las circunstancias perfectamente podría ser un bluf) solo ha tenido presentaciones en España gracias a la colaboración del sello de discos que ha promovido sus recitales en ese país y con formaciones cada vez diferentes. De hecho, las dos más importantes presentaciones en Francia, en la Fiesta de l´Humanité el año 2004 y en el Trianon en el 2005, también han corrido por cuenta del grupo de Chile. Esto significa que es muy dudoso que el grupo paralelo vaya a tener una legitimación en Chile que corresponda a la que tiene el Inti Illimani de los hermanos Coulon.
Por todas estas razones, es muy probable que este grupo de Francia, asentado sobre bases muy débiles, pues ellas residen casi exclusivamente en un interés comercial de sus participantes, tienda lentamente a la disolución. No existe ninguna razón de peso que pudiera hacer pensar en una reversión de los juicios en Chile o en Francia. Por el contrario, es muy probable que las actuales apelaciones de Parada reciban en ambos Tribunales sendas aclaraciones que reforzarán todavía más la posición del grupo histórico, que ya ha sido respaldado ampliamente por el público, tanto en Chile como en Francia, por las decisiones judiciales y también por las empresas encargadas de las ediciones de la obra total del grupo. Sin base legal alguna, la actitud de Parada se presenta como un caso de empecinamiento ciego, destinado a ser reprobado por la justicia, de la misma manera como ha sido reprobado por el público y por sus compañeros, incluidos los que circunstancialmente lo siguieron (como es el caso de los Ortiga). Así, la solución de este conflicto vendrá probablemente con los fallos definitivos de los Tribunales y con la organización de un sistema de copropiedad que no solamente salvaguarde los derechos económicos de los propietarios, sino también el espíritu y la interesante y hermosa historia del grupo. Por tanto, la historia de estos conflictos refuerza la convicción de que sin la historia no es posible ninguna historia, y de que toda empresa que se intenta construir sobre la base del voluntarismo y la soberbia, la mentira y el engaño, la adulteración y el fraude, aunque en algún momento parezca plausible, está irremisiblemente condenada al fracaso. El tiempo y solo el tiempo valida las empresas artísticas y, por eso mismo, el tiempo y solo el tiempo, pone finalmente las cosas en su lugar.
Octubre de 2005
Pero hay algo que sin lugar a dudas explica en parte el origen de estos conflictos y es lo que tiene que ver con la relación entre los aportes individuales y el carácter colectivo de estos conjuntos. El movimiento social, cultural y político de los años sesenta, en el que se inscribe la obra de ambos grupos, incluía ciertos valores, dentro de los cuales estaba la lucha en contra del personalismo. Las ideas socialistas y comunistas ponían el acento en lo social y en lo comunitario, y criticaban la valoración exagerada de los individuos, actitud que se interpretaba como propia de sectores pequeño-burgueses y burgueses. Frente al espíritu de sacrificio y de solidaridad que se expresaba en iniciativas como los trabajos voluntarios, la participación en organizaciones sindicales, la fraternidad mostrada en las bregas callejeras y otras, cualquier afirmación de lo individual era interpretada como una derivación hacia valores ajenos al espíritu a que se aspiraba, actitudes que debían ser combatidas y eliminadas de las organizaciones obreras y estudiantiles. Se evitaba decir, por ejemplo, “yo pienso tal cosa”. Se prefería siempre el “nosotros pensamos”, “nosotros decimos”, “nosotros hemos decidido”. En lugar de asumirnos como individuos, todos preferíamos ubicarnos en el conjunto social, en la agrupación a la que pertenecíamos, en el movimiento que nos trasportaba y del que orgullosamente nos sentíamos parte. Y ese espíritu era particularmente fuerte en estos grupos musicales, que pretendían representar lo más fielmente posible estos valores colectivos.
Por eso, hubo grupos; por eso, la organización de éstos fue tan poderosamente comunitaria; y por eso, también, desde un principio y con diferentes grados de radicalidad, se buscó en ellos disimular los aportes personales detrás de denominaciones colectivas. Esto fue especialmente radical en los primeros tiempos del Quilapayún, en los que en lugar de indicar en las carátulas de los discos quienes eran los verdaderos autores de los textos y de las músicas de las canciones, se ponía simplemente “Quilapayún”, como si éstas fuesen obras de todos y de nadie en especial. Esta pésima costumbre trajo enormes problemas con el tiempo, confundiendo las autorías y generando distorsiones que hasta ahora no se han resuelto correctamente. Apelar a la buena voluntad es fácil cuando no hay problemas de intereses, pero cuando éstos surgen, comienzan de inmediato a aparecer reclamos indebidos y aprovechamientos personales. La lucha en contra del personalismo puede terminar generando un individualismo exacerbado, cuando ciertos individuos no son capaces de superar sus exagerados afanes de poder o de influencia.
De ahí que una buena cuota de la explicación de estos hechos tiene que ver con las transformaciones sociales y políticas que invalidaron este tipo de proyectos. El paso desde el espíritu que imperaba en las asociaciones políticas de izquierda de la época, hecho de pura generosidad y colectivismo, al espíritu propio de la nueva situación mundial, donde domina el libre mercado y en el que a nadie se le ocurriría que la cultura y el arte deban ser enteramente subvencionadas, ha generado una vuelta hacia la preocupación individual por el futuro y, en sus aspectos más personales, ha dado lugar en algunos a un cierto cinismo, por el cual, sin abandonar completamente el lenguaje solidario del pasado, se actúa hipócritamente de acuerdo con los peores criterios de mercado. Así, puede decirse que entre los que fueron partidarios de la revolución socialista, la crisis ideológica y política que trajo el caída del muro de Berlín y la hecatombe del socialismo real, produjo por lo menos dos actitudes bastante opuestas: la de los que hicieron el esfuerzo por adaptarse a la nueva situación sin echar por la borda los antiguos ideales - los que por supuesto no podían ser reasumidos sin necesarias readecuaciones a la nueva situación histórica - y la de los cínicos, que renunciaron a hacer este esfuerzo, sea por debilidad o sea por desencanto extremo, y buscaron recuperar lo que consideraron haber perdido en su época de generosidad. La actitud de estos últimos puede graficarse más o menos así: “como yo di tanto por el socialismo y la democracia, ahora me toca a mí. Denme entonces premios y condecoraciones y páguenme de una vez todo lo que me han quitado”.
Y fue esta actitud nihilista, que en el fondo esconde una forma hipócrita de resolver un duro problema que solo puede tener solución a través del esfuerzo por la recuperación de la verdad perdida, la que explica una parte de lo sucedido en el caso del Quilapayún: el individualismo se trasladó hacia las relaciones en el seno mismo del grupo, para afectar definitivamente las relaciones personales y hacer inviable el proyecto común. Se pasó bruscamente del colectivismo, al personalismo extremo. Las diferentes funciones al interior del conjunto comenzaron a evaluarse económicamente: así, el trabajo de coordinación de las actuaciones pasó a corresponder a un determinado porcentaje de las ganancias, los arreglos comenzaron a ser pagados, se hicieron diferencias económicas entre los distintos roles, se le pagaba un porcentaje mayor al que conseguía una actuación, otro poco al que llevaba las relaciones públicas y otro poco más al que ejercía de director artístico. Al final, las relaciones personales de los antiguos luchadores por el ideal revolucionario pasaron a ser relaciones de trabajo entre un sector de empleadores (en realidad dos socios que se repartían la parte del león: el “director artístico” y el “director administrativo”) que controlaban el negocio, y el sector de sus subordinados, que ejercían diferentes roles que pasaron a considerarse menores.
Como los integrantes históricos del grupo, dada su experiencia anterior, no podían aceptar una tal transgresión de las reglas originales, se opusieron con fuerza, hasta que finalmente los organizadores del negocio decretaron que los que habían sido hasta entonces sus compañeros no eran indispensables y que les salía mucho más cómodo y barato trabajar con un personal contratado con las nuevas reglas. Eso dio lugar a una sucesión de conflictos que terminaron con las deserciones de quienes ya no podían reconocer en este tipo de proyecto al Quilapayún que ellos habían contribuido a crear. Así, fueron paulatinamente siendo reemplazados por diferentes personajes. Éstos, por ser reclutados entre músicos dispersos que actúan como free lance en diferentes agrupaciones musicales parisinas (siempre a la búsqueda de alguna nueva participación artística), no pusieron problemas, pues se beneficiaron del prestigio del conjunto para aumentar sus ganancias y tener nuevas fuentes de trabajo. Como el trabajo de instalación de la imagen del grupo ya estaba hecho, como su compromiso con él no era nada decisivo en sus vidas y como su aporte se limitaba a seguirle la corriente a los que manejaban el negocio, la cosa podía funcionar sin graves inconvenientes. Esto es lo que en el fondo ha ocurrido y eso es lo que explica por qué esos “integrantes” pasajeros no tienen mayores problemas para aceptar que la marca sea unipersonal y que el trato con ellos sea el mismo que se les da en cualquier participación que ellos hagan en otras agrupaciones artísticas. Por supuesto, todo esto, sumado a declaraciones pomposas y larguísimas acerca de la legitimidad de un conjunto como ese, reclamaciones de la verdadera continuidad del grupo y acusaciones por medio de la prensa a quienes han buscado recuperar la verdad del pasado en contra de ellos.
Por otra parte, dentro del movimiento comunista hubo siempre una resistencia a reconocer la idea de la propiedad intelectual. La lucha en contra de la propiedad sobre los medios de producción llevaba consigo una cierta desconfianza hacia la propiedad en general, que se veía como el núcleo mismo de donde brotaban todos los males que traía consigo la sociedad capitalista. Esa es la razón por la cual el concepto de Propiedad Intelectual siempre ha sido sospechoso para las sociedades que se reclaman de este tipo de ideas. Siendo las obras del espíritu patrimonio común de toda la humanidad, parece un acto de barbarie injustificable atribuirle tanta importancia a la propiedad individual sobre bienes culturales. Eso ha sido causante de que algunos países se hayan mantenido durante largo tiempo fuera del régimen mundial de propiedad intelectual y de que les haya costado mucho llegar a respetar las normas de reciprocidad entre las diferentes sociedades autorales sobre este punto. En nuestro caso, en esos primeros tiempos no se nos ocurría pensar siquiera que los derechos de autor o los derechos intelectuales sobre nuestras creaciones, incluidas en éstas la propia creación del grupo, iban a terminar siendo una de las principales fuentes de vida para nosotros. Cuando pensábamos en nuestro futuro, nos veíamos miembros de una sociedad socialista que finalmente se haría cargo de nosotros y que financiaría nuestras actividades con un sueldo, al mismo tiempo que nos proporcionaría salud, educación y habitación gratuitamente, tanto a nosotros, como a nuestros hijos. Como el mundo se dirigía hacia ese ideal por el que todos luchábamos, era absurdo anteponer a esos tan nobles ideales, nuestros propios intereses personales.
5.- Algunos recuerdos y anécdotas personales muestran claramente como ocurrían estas cosas: cuando salimos de gira a fines del año 1970, yo tenía una “citroneta”. Como nuestra actividad artística en Europa y en Cuba estaba programada para seis meses, se me ocurrió que lo único apropiado era dejar mi automóvil a cargo de las Juventudes Comunistas, quienes se harían cargo de ella durante mi viaje, utilizándola en beneficio de nuestra acusa común. Demás está decir que a mi vuelta encontré el auto chocado e imposible de utilizar. Se me dieron diversas explicaciones que debieron haberme hecho sospechar que ese camino era errado. Sin embargo, el espíritu colectivista era tan exagerado en nosotros, que ni siquiera esta experiencia nos llevó a desconfiar de él. Algunos años antes habíamos decidido entregar todos los derechos de nuestras grabaciones al sello de las Juventudes Comunistas con el objeto de propiciar la creación de un sello de discos. El éxito fue enorme y efectivamente se pudo financiar con esos dineros toda la actividad del sello Dicap durante años. Una actitud muy semejante tuvieron en esa época otros artistas, incluidos, por cierto, los Inti Illimani. Esta actitud generosa se mantuvo durante muchos años durante el exilio y fue una de las causas de que a pesar de nuestros éxitos internacionales, viviéramos los Intis en Italia y nosotros en Francia, en habitaciones muy modestas, en barrios populares, y muchas veces sin siquiera tener a nuestra disposición los materiales técnicos requeridos para llevar a cabo nuestra labor artística. Durante largos años nuestras composiciones fueron escritas ayudándonos de un piano destartalado abandonado en una pieza de deshechos llena de arañas que descubrimos frente al edificio donde vivíamos en Colombes. Nosotros no teníamos piano, pero las oficinas de Dicap en Francia, financiadas con los derechos de nuestros discos (principalmente del Quilapayún y del Inti illimani, que eran los que más vendían) estaban ubicadas en el mejor barrio de Paris y contaban con varios funcionarios y secretarias.
Un tercer recuerdo tiene que ver con una larga gira a Australia, hecha en el año 1975 y a la que nos acompañó Ángela Bachelet, la madre de la actual candidata a Presidente de la República. Nosotros cantábamos y ella entregaba su dramático testimonio en contra de la junta, recordando la triste experiencia vivida por su marido en los campos de concentración de la dictadura. Recorrimos así varias ciudades, cantando en teatros y presentándonos en programas de radio y televisión. Una parte del dinero recaudado quedaba en los organismos de solidaridad, que actuaban como organizadores de los conciertos. El resto se suponía que era para nosotros, pero al final de la gira se nos explicó que los dirigentes del partido habían decidido quedarse con todo lo recaudado. Volvimos a Paris tal como habíamos partido, con los bolsillos vacíos, pero convencidos de que le habíamos asestado un rudo golpe a la dictadura. Se contaba con nuestra generosidad. Ni siquiera era necesario consultarnos acerca de si estábamos o no de acuerdo con la medida. Bastaba con informarnos.
Todo eso explica la falta total de conciencia de nuestros derechos que iba incluida en nuestro bobo “idealismo” y que solo sirvió para generar confusiones. Hasta nuestro propio modo de funcionamiento interno se basaba en estas ideas. Todo lo que se recaudaba, sea por actuaciones, sea por derechos de autor personales, era incluido en una “caja común” de la que mensualmente se extraían nuestros escuálidos sueldos que podrían haberse multiplicado por tres o por cuatro si buena parte de lo que ganábamos no hubiese partido a engrosar las ayudas “a la resistencia”. Y no es que no valoremos hoy día nuestro aporte a la abnegada lucha que en Chile nuestros compañeros daban por recuperar nuestra democracia. Esos dineros, a pesar de lo que relata Raúl Ruiz en su película “Diálogo de exiliados”, seguramente fueron bien utilizados, y en algo contribuyeron a la difícil situación que se vivía en Chile. Lo que ocurre es que las ideas colectivistas que justificaban estos aportes eran erróneas y seguramente esa es la causa de que jamás a nadie se le haya ocurrido agradecernos nuestro gesto en estos tiempos, en los que nos hemos alejado bastante ya de esas duras circunstancias. Lo equivocado era que se comprendiera nuestro aporte como el cumplimiento de un deber y no como un acto de generosidad, como en realidad lo era.
Por eso, curiosamente, por lo menos la explicación de lo que ha ocurrido con el Quilapayún tiene sus raíces en la propia experiencia del conjunto, solo que mal comprendida y pésimamente asumida. El colectivismo y la lucha en contra del personalismo también se trasladó hacia el plano artístico y eso es lo que muestra lo que voy a relatar. En efecto, durante todo el período posterior al gran éxito del grupo, esto es, en la época de comienzos de la Unidad Popular, comenzó a surgir una preocupación en los medios interesados y en el propio seno del conjunto, en relación con la validez de la continuidad de una empresa artística como la que se había llevado a cabo en los años anteriores. La idea de una canción revolucionaria, que ya había hecho surgir obras tan logradas como la “Cantata Santa María” o los discos “X Vietnam”, “Basta” y “Quilapayún 4”, parecía haber llegado a un punto en que no cabían más progresos. Y en medio de discusiones sobre la crisis y la pérdida de validez de la Nueva Canción Chilena, surgió entonces la urgencia de una renovación en el seno del conjunto. En realidad, siempre habíamos sospechado que las empresas artísticas que no se renuevan, tienden a declinar y hasta a morir. Eso generaba en nosotros una cierta angustia que nos hacía valorar lo hecho hasta ese momento casi exclusivamente como una tierra fértil en la que crecería lo que en el presente estábamos sembrando. Toda la época miraba hacia delante con una cierta miopía del pasado, el progresismo histórico y político se trasladaba hacia nuestro propio quehacer. Así que había que inventar algo nuevo, algo que nos sacara adelante otra vez y que transformara nuestra propia actividad en un nuevo desafío. Y la verdad es que a todos nos aburría bastante cantar las mismas canciones que en cada concierto el público volvía a pedirnos. Así nació la idea de que podíamos y debíamos renovarnos.
El modo de realizar este propósito se encontró a partir de lo que había sido nuestra experiencia de crecimiento. Habíamos partido con sencillas canciones que se fueron acumulando y dando origen a un repertorio original, para posteriormente acercarnos a músicos como Sergio Ortega y Luis Advis, que comprendieron nuestro deseo de ir más lejos en la música y nos ayudaron a llevar adelante iniciativas más ambiciosas. Así nacieron obras como la “Cantata Santa María” y “La Fragua” y otros proyectos que no llegaron a materializarse, o que se realizaron mucho tiempo después, como la “Sinfonía de los Tres Tiempos de América”.
El proyecto que finalmente tendría mayores repercusiones para el conflicto que surgiría posteriormente y que lamentablemente ni siquiera se llevó a cabo, fue una obra con texto de Neruda, que proyectamos con él y frente a la cual desde el primer momento nuestro poeta se mostró muy vivamente interesado. Nosotros pensábamos que la fuerza de la Cantata estaba en su carácter dramático y que la línea a seguir era desarrollar todavía más este aspecto, acercándonos a lo que ya comenzamos a definir como una “Ópera Popular”. Así como ya habíamos sido capaces de realizar una “Cantata popular”, se trataba ahora de seguir el mismo camino que había seguido el desarrollo histórico de la música y entrar en la puesta en escena de una obra con un contenido francamente dramático. La idea de Neruda era la de presentar una historia de amor entre dos muchachos y en la que habría una caracterización de personajes, partes corales y un hilo dramático que conduciría a un desenlace final. El problema que encontramos es que dadas las características de una obra como esa, el Quilapayún resultaba muy limitado: no había voces femeninas y ninguno de nosotros tenía experiencia de actuación. Para responder a esas limitaciones es que decidimos formar un elenco de jóvenes que pudiera enfrentar este nuevo desafío.
El llamado a través de los diarios tuvo un éxito inesperado. El día de la convocatoria se llenó nuestra sala de ensayos de jóvenes entusiastas que deseaban participar en nuestro proyecto. Allí llegaron muchos que posteriormente cumplieron un papel de importancia en la historia de nuestro grupo, como Hugo Lagos, Guillermo García y Ricardo Venegas pero también en la historia de otros grupos como el Ortiga, el Barroco Andino y otros. La idea de separar el cometido artístico del grupo, de la personalidad de los que habían sido hasta ese momento sus integrantes, contenía una ingenuidad de base. Empezamos a pensar al Quilapayún como una suerte de esencia inmaterial, cuya empresa podía ser llevada a cabo por muy diferentes personas. Fuimos en ese momento completamente ciegos frente al hecho de que si bien una vez que está alcanzada la fuerza del mito, hay una cierta legitimidad en pensar que la idea encerrada en éste puede efectivamente ser tomada por otras personas, en la formación de este mito, en cambio, esto es, en el trabajo de llevar a un grupo musical a tener una personalidad definida, son personas muy concretas las que participan. Envueltos en el entusiasmo por llevar a cabo nuestro proyecto, nos olvidamos que la imagen artística lograda por nuestro grupo era en realidad una obra cuya propiedad intelectual era en primer lugar nuestra, aunque generosamente nos hubiéramos dispuesto a compartirla con los recién llegados. Así, el Quilapayún comenzó a aparecer tal como lo pintó una vez Nemesio Antúnez en un cuadro, como un grupo de sombras indeterminadas, sin ningún carácter individual, pero en las que se reconocen los ponchos negros bajo un cielo crepuscular, es decir, un grupo que no está formado por nadie en particular y cuyos integrantes pueden ser cualquiera de los músicos que estén dispuestos a compartir la aventura. El grupo adquirió una realidad tan exagerada que disolvió a sus componentes, transformándolos en algo in-esencial, meros accidentes de los que se podía prescindir en caso necesario.
Fue esta idea, que comenzó a planear por encima de las cabezas de quienes la habían creado hasta amenazar con aplastarlos, la que comenzaron a esgrimir en forma oportunista los que han intentado apropiarse del patrimonio del grupo. El Quilapayún se ha presentado como una entelequia, algo que existe más allá de las personas que le dieron vida, afirmándose para validarla que nadie es indispensable para “realizar el proyecto” y negándosele los derechos a quienes “lo han abandonado”. Es decir, ya no es una historia concreta que llevaron a cabo personas con nombre y apellido, sino una especie de fantasma proveniente de no se sabe donde y que para colmo se reclama como propiedad personal. Pero, por otra parte, para agregar todavía más confusión a la ya generada por la falta de respeto hacia los antiguos integrantes del grupo, se comenzó a identificar al Quilapayún con un “proyecto”, es decir, con algo dirigido ciegamente hacia el futuro y coincidente con las ambiciones artísticas de quienes lo comenzaron a regentar. De este modo, el Quilapayún ya no era una historia, sino algo por venir y que tendría lugar a medida de que se fueran llevando a cabo las realizaciones personales de quienes habían intentado apoderarse de él. De ahí las insistentes declaraciones de quienes han buscado apropiarse de la marca tendientes a desacreditar la historia y a prometer renovaciones futuras que deberían traer ellos mismos y sus nuevos músicos. El Quilapayún sería lo que viene, algo todavía por hacerse, y lo que viene consistiría en una neurótica renovación que revolucionaría todo lo hecho hasta ahora. El verdadero Quilapayún está todavía por hacerse, lo hecho hasta el momento no es lo que verdaderamente importa. De ahí la condescendencia y la actitud de pedonavidas (los elogios lanzados desde arriba constituyen una ofensa) que estos personajes toman cuando se dirigen hacia ese glorioso pasado del que en el fondo ya no son mas dignos y el tono despectivo con el que se refieren al grupo reconstituido, que sí pretende ser una verdadera continuidad con la historia. Todo esto solo esconde el propósito de utilizar lo que ellos creen que es el Quilapayún como un simple trampolín para hacer pasar sus creaciones, las que de otro modo no tendrían el menor interés para el público.
Pero como se ve, ambas cosas, la transformación del grupo en una entelequia que existiría en un abstracto territorio ubicado más allá de los individuos concretos que le han dado vida y la afirmación de la validez de una renovación sin historia junto a la promesa de que lo que ahora viene es lo que verdaderamente vale, son formas de comprender equivocadamente ideas que el tiempo hizo falsas, que surgieron efectivamente en un momento de la evolución del grupo, pero que su propia historia ha exigido modificar para hacerle justicia a la verdad y a la historia. No se puede desconocer el derecho de propiedad intelectual que poseen sobre el grupo quienes lo crearon, así como tampoco es válido emprender ninguna acción artística que lleve el nombre de estos grupos sin que ella esté afincada en su historia y en el reconocimiento de quienes la llevaron a cabo.
6.- En el momento en que el Quilapayún o el Inti illimani aparecen como una idea artística definida por caracteres reconocibles y pensables por cualquiera, como son, por ejemplo, una determinada actitud frente a la vida, una determinada manera de comprender la relación entre canción y compromiso, una determinada imagen pública, que en el caso del Quilapayún tiene que ver con los ponchos negros, con una actitud de fuerza y seriedad en la apariencia, las barbas, una elección de repertorio, un estilo de arreglos musicales, el uso de ciertos instrumentos predominantes, una manera determinada de cantar, etc., es decir, en el momento en que lo esencial está ya definido y existe en el imaginario de una colectividad, es fácil formar un grupo que responda formalmente a esas características. Ya está todo establecido de antemano, por lo cual, exactamente como ocurre en el caso del arquitecto que tiene todo decidido en su proyecto, el paso a la acción puede darlo cualquiera, repitiendo con más o menos cercanía a la idea original, la construcción planificada.
Pero este principio es ajeno a dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas es, como decíamos recién, que para llegar a estas definiciones ha habido un trabajo específico, realizado por personas, que han comprometido su vida en ello y que han puesto en la obra toda su imaginación, su creatividad y hasta sus peculiaridades personales. Si bien la idea es común y universal cuando ella existe, el llegar a ella es un hecho particular y personal, que legitima a los que la han creado en su reclamo de una propiedad intelectual que debe ser reconocida. De ahí que cualquiera que sean los méritos artísticos de un grupo formado ulteriormente a la creación de la idea que le ha dado vida, hay una gran diferencia entre su legitimidad y la legitimidad que tiene el grupo formado por los que la crearon. Y en este sentido, las diferentes épocas por las que han pasado los grupos no son equivalentes unas con otras. Desde el punto de vista de la creación de la imagen pública y de su reconocimiento por parte de los interesados, las épocas en las que se ha forjado ésta son mucho más decisivas en cuanto al reclamo de una propiedad.
En el caso del Inti Illimani, hay por lo menos tres épocas que podrían considerarse fundamentales en el reconocimiento público del proyecto: la primera es la de los tres años de la Unidad Popular, en la que el grupo comenzó a adquirir una notoriedad en Chile, la segunda, la época del exilio, en la que esta imagen se consolidó y adquirió un gran reconocimiento internacional, y la tercera, la de la vuelta a Chile, en la que el grupo entró definitivamente en el imaginario del público nacional con sus características tanto políticas como musicales. El hecho de que en estas tres épocas los integrantes más connotados sean los seis que ulteriormente registraron la marca, valida su reclamo de un lado y de otro, y transforma en arbitraria cualquier unilateralidad en la decisión.
En el caso del Quilapayún, la primera época decisiva es la que vivió el grupo hasta el momento de la elección de Allende y en la que se consolidó la imagen pública y política con discos como el “X Vietnam” y la “Cantata Santa María de Iquique”, la segunda, la del exilio, en la que los discos más relevantes fueron “Patria” y “Adelante” y la tercera, muy ligada a los acontecimientos políticos, la de “la Revolución y las estrellas”, que marcó un giro con respecto al discurso anterior y que si bien no generó el mismo fenómeno de reconocimiento masivo que tuvieron los dos momentos anteriores, marcó claramente la dirección de su arte musical. Dentro de estas épocas alcanzaron una legitimidad pública las siguientes personas: Carlos Quezada, Hernán Gómez, Rodolfo Parada, Patricio Castillo, Guillermo Oddó, Eduardo Carrasco, Rubén Escudero, Hugo Lagos, Guillermo García, Ricardo Venegas y Patricio Wang. Si se desea saber cuántos de un lado y cuantos de otro en el conflicto actual, la suma es significativa: 8 de un lado y tres del otro. A pesar de esta contundente mayoría de integrantes históricos, no se trata de negar la participación de los otros, sino de ubicar su reclamación en el estricto peso que ella tiene, aunque continúe siendo un motivo de desconfianza respecto del compromiso que estas personas tienen con la historia del grupo, que estén de acuerdo en que el registro de la marca pueda ser unipersonal. No se necesita ser un avezado investigador para darse cuenta que detrás de esta postura hay una buena cuota de indiferencia frente a la historia del grupo y probablemente consideraciones de carácter pecuniario. La historia se encargará de poner a la luz estas razones, pero es difícil discutir sin caer en la mala fe el derecho que tienen todas y cada una de estas personas a la propiedad de la “imagen” y, por tanto, también a la propiedad de la marca.
Estas consideraciones muestran que los forjadores de la imagen pública son los que participaron en estas épocas bien definidas, lo cual permite hacer una clara diferencia entre las personas que fueron forjadoras de estas gestas y las personas que durante ellas participaron por breve tiempo o que posteriormente a ellas, hicieron uso de lo logrado por los integrantes anteriores. Y esto también legitima el uso del calificativo de “históricos” para denominar a los grupos surgidos con mayoría de estos integrantes. “Históricos” significa que estas personas son las que hicieron la historia, los que el público recuerda cantando en los escenarios de las campañas de los años sesenta, de la Unidad Popular y respondiendo en diferentes países a los llamados del movimiento de solidaridad. Los otros que han venido posteriormente, en cambio, han hecho uso de una imagen que ellos mismos no han contribuido a crear y, en el mejor de los casos, se han limitado a darle una cierta continuidad formal, pues lo que ha proseguido no es necesariamente algo que represente el espíritu del grupo, su forma de organización interna, su ideología común, sino únicamente la cáscara, el traje negro, parte del repertorio y la vacía reclamación del producto de una historia con la que se entra en conflicto.
Pero lo grave está cuando las agrupaciones formadas con este tipo de integrantes que recogen la idea ya instalada pretenden desplazar a los integrantes originales y generar una continuidad que desconoce el valor de lo realizado durante los años decisivos. Porque uno podría imaginar un tipo de continuidad de estos grupos llevada a cabo con el beneplácito de quienes los crearon, e, inclusive, fomentada y ayudada por éstos. En tal caso, la historia validaría la persistencia de quienes se han hecho cargo de esta continuidad. Ese es el discurso que han intentado hacer pasar los que han entrado en conflicto con los grupos históricos. Pero lo que le quita pie a esos discursos, es precisamente que estos intentos pretendan ser llevados a cabo en contra de la voluntad de sus antecesores, o en contra de la mayoría de ellos. La continuidad es legítima si es coherente con la historia, pero se transforma en una empresa absurda e incomprensible cuando busca ser la continuidad de una historia sin reconocer esta historia o inclusive oponiéndose ella. Se supone que en este caso debería haber un profundo reconocimiento y hasta un agradecimiento a quienes han abierto la brecha por donde ellos ahora transitan.
Los grupos que el Quilapayún formó en los tiempos de la Unidad Popular y que eran denominados como “Quilapayún B” o “Quilapayún C” o etc. no se alzaban como una alternativa frente al grupo original, sino como una prolongación y en ningún caso una suplantación. A pesar de los peligros que implicaban estas iniciativas, y que ninguno de los integrantes del grupo original fue capaz de prever en su momento, no había ningún conflicto en ellas, porque se trataba de empresas artísticas que estaban dirigidas desde el grupo original y que tenían una función didáctica y política. Por así decirlo, eran grupos sin verdadera autonomía, pues formaban parte de un proyecto surgido desde el grupo original.
Pero algo muy distinto es cuando aparece un grupo que se presenta bajo el nombre del grupo original, sin que él esté formado mayoritariamente por las personas que crearon ese tipo de grupo. Y todavía más grave es cuando dichos grupos toman un repertorio creado por el grupo original, haciendo uso de arreglos colectivos y hasta cantando las canciones que dieron a conocer o hicieron populares los integrantes de este último pretendiendo ser sus auténticos continuadores. El colmo de la suplantación es cuando estas antiguas canciones se graban o se registran en video, con lo cual se lesiona la propiedad intelectual de los integrantes originales, que resultan desplazados de los beneficios que la venta de estos soportes generan. De esta manera se crea una situación completamente distorsionada, porque ya no solo se pasa por encima de legítimos derechos adquiridos por un trabajo, sino que además se genera el hecho monstruoso de enfrentar los intereses de los nuevos integrantes de los grupos - los que no habrían tenido jamás esa fuente de trabajo si no hubieran existido los originales - con los de estos últimos. Es decir, se opera con los nuevos integrantes como si el grupo hubiera existido siempre con esa formación, y se borra de la historia a quienes fueron precisamente sus principales protagonistas. Este tipo de acciones fraudulentas recuerda las fotos retocadas de los dirigentes de la revolución durante la época de Stalin, en las que por propósitos de simulación muy semejantes a los de estos grupos, se borraban las imágenes de los antiguos dirigentes (Trotski y otros), quienes finalmente habían terminado oponiéndose a las políticas represivas del dictador. Aquí el asunto es muy parecido, porque el que se opone a las medidas o a las ideas del que aparece en un momento como “director” de estos grupos, no solo es apartado de él, sino que además negado en su pertenencia a la historia. Y no exagero nada en esto, como puede comprobar cualquiera que se interese en ello y que observe con atención la presentación del disco de canciones instrumentales que todavía se vende en Chile y en el cual se podrá observar la foto de un conjunto que nada tiene que ver con los verdaderos intérpretes de la mayoría de las canciones del disco. La suplantación es flagrante y muestra hasta qué punto ha llegado la deshonestidad de quienes han perpetrado este tipo de hechos, nacidos de la necesidad de publicitar al grupo nuevo, aplastando sin contemplaciones los derechos de quienes son los verdaderos intérpretes.
De este modo, para justificar estos atropellos aparece también el argumento falaz según el cual el que ha dejado el grupo, por entrar en conflicto con quien lo dirige, deja de ser Quilapayún o Inti Illimani, es decir, renuncia a su propia historia. Y frente a esto, queda de manifiesto que, por el contrario, estos grupos, desde el momento en que ya poseen una significación precisa en el imaginario colectivo, generan lazos de pertenencia que no es posible borrar. No se renuncia a ser Quilapayún o Inti Illimani, se es o no se es, que es muy distinto, se pertenece a esta historia particular de ese grupo o no, y desde el momento en que la respuesta es positiva, el vínculo de cada persona es definitivo, como son definitivas todas las cosas que va tejiendo irrenunciablemente el tiempo. Aquí estamos hablando de una verdadera violencia, por la cual se ha intentado despojar a los que se han opuesto a formas incorrectas y hasta deshonestas de acción, despojándolos de su propia identidad, como si fuera posible borrar buena parte de la vida de quienes han escogido en un momento unirse a esta aventura colectiva.
Y cuando se afirman cosas como que “el Inti Illimani o el Quilapayún no son de nadie y son patrimonio del pueblo de Chile” se incurre en un argumento sofístico, pues en primer lugar se dice esto con el objeto de desconocer el decisivo aporte que han hecho quienes han creado estos grupos, es decir, con el objeto de desconocer su propiedad intelectual, pero además, en segundo lugar, para validar una empresa artística basada en la suplantación de personas y en el desconocimiento del valor del pasado. Pero la verdad es que se crece y se continúa a partir de lo que se es y se ha sido, no a partir de la nada. Estas agrupaciones artísticas son de quienes las crearon y nada legítimo puede hacerse con ellas, si no se cuenta con su aprobación y su buena voluntad.
7.- Ahora bien, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse ¿por qué si estos nuevos integrantes no han participado en la gesta de los grupos, el público, o, al menos parte de él, no los rechaza como simples impostores? Y aquí tocamos uno de los temas quizás más interesantes que plantea esta situación y que tiene directamente que ver con la relación entre el público y estos grupos emblemáticos.
La música la hacen los compositores y la interpretan los intérpretes. Esta diferencia es extraordinariamente interesante, porque muestra el carácter inmaterial que tiene la creación musical, creación que no se identifica con su materialización. La obra de autores y compositores no es la forma física y real que ésta toma en el momento de la interpretación, lo cual permite que diversos intérpretes puedan cantar, tocar o decir la misma obra. En realidad, el autor de una música es el primero que la “escucha” bajo la forma puramente imaginativa con que ella se le presenta en el momento de su creación. No se trata de una audición física, de un verdadero escuchar sonidos reales, pues estos solo aparecerán en el momento en el que intérprete les de una materialidad sonora. Y lo mismo que ocurre en esta relación entre la creación y la interpretación se reproduce en la relación entre la obra y el soporte en que ésta se difunde. La misma novela, la misma sinfonía, la misma canción, pueden aparecer en diferentes formatos sin dejar de ser las mismas obras. Eso significa que la propiedad intelectual en estos casos es un derecho sobre algo que en el fondo es un puro producto mental, y, por tanto, inmaterial. El autor o el creador es poseedor de algo que no tiene la consistencia física de las cosas, que no se confunde con ninguna de sus manifestaciones concretas, que es puramente intangible. Pero lo importante y que jamás debe perderse de vista es que, a pesar de ello, nadie podría dudar de la legitimidad del reclamo de un derecho de propiedad sobre estas creaciones por parte de su creador. Las sinfonías son de Beethoven, es en su vida que éstas han aparecido, son producto de su particular esfuerzo y en ellas también se presentan todas las características personales de su autor, son parte de su biografía, aunque el que las escucha pueda desentenderse de todos estos atributos personales y relacionarse directamente con ellas. Si es verdad que desde el momento en que ellas han comenzado a existir, están ahí delante, disponibles para que cualquier intérprete se apodere de ellas, o disponibles para la escucha de quien les preste oídos, su existencia no se agota en ninguna de estas manifestaciones concretas.
De este modo, vemos que aquí tiene lugar un curioso fenómeno de despersonalización y de alejamiento de su autor, en el mismo momento en que una obra intelectual es creada. Lo equivocado es pensar que por esta razón de la vocación universal que existe en el fondo de toda creación, pueda justificarse un desentendimiento del derecho de propiedad que se le debe reconocer al autor. La obra intelectual es inmaterial, lo que se crea son ideas, no todavía realidades. Hay, por tanto, una gran diferencia entre estas ideas y su materialización y en ambos casos puede haber un reclamo legítimo de propiedad. El Quilapayún o el Inti Illimani, en tanto proyectos musicales, son también ideas que, como hemos dicho, muchos en realidad podrían realizar, pero siempre que se cumplan las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con propiedad. Y de la misma manera que existe en una obra musical un derecho de resguardo del autor que le permite exigir fidelidad estricta a su creación original, en el caso de estos grupos también hay un derecho de salvaguarda en juego: no basta vestirse de negro y salir a cantar “la Muralla” para responder adecuadamente a las exigencias múltiples que implica la idea que dio origen al grupo. Se puede tocar muy bien “Alturas” y con excelente sonido de zampoñas y guitarras, pero eso no significa que se esté por ello reproduciendo con fidelidad el espíritu y la idea de la que nació el Inti Illimani. Y quienes son propietarios de estas creaciones tienen pleno derecho a exigir que los que deseen realizarlas cumplan cabalmente con sus propósitos originales. Es el conjunto de los propietarios de las “imágenes” de estos grupos, o, por lo menos, la mayoría de ellos, quién puede y debe decidir si se cumple o no con las exigencias de autenticidad y de fidelidad a la historia que estos proyectos presuponen.
De ahí que la idea de “continuidad”, que a veces se ha esgrimido para intentar legitimar la existencia de estos grupos paralelos, no se ajuste a la verdad. No hay continuidad si ésta se entiende como mera supervivencia a través del tiempo: un grupo artístico que vive de la inercia que han dejado las etapas anteriores, solo hace ostensible su decadencia. No puede haber continuidad si el espíritu profundo que unía a sus componentes ha muerto, si los lazos de hermandad en la lucha común y de compromiso en un proyecto artístico se han terminado. De ahí que la mejor muestra de la ineficiencia de quienes pretenden ser “la continuidad” es precisamente la de no haber sido capaces de mantener la unidad del grupo, el haber generado conflictos múltiples, y el no haber sido capaces de proyectar el espíritu vivo de los años de creación y consolidación. Es esa recuperación de fondo, que genera la reviviscencia de lo original, lo que se ha logrado a partir de la reconstitución de los grupos históricos. Lo otro es pura formalidad e intento de aprovechamiento personal de un impulso creativo frente al que ya no se está a la altura.
Lo curioso entonces es que, en el fondo, un grupo musical, a pesar de todas las razones que pudieran esgrimirse en contra de ello, también se presenta como una creación inmaterial: se trata de una idea, de un proyecto, de una definición de propósitos artísticos que diferentes personas podrían pretender llevar a cabo en la realidad. Pero que cualquier músico pueda efectivamente en algún momento participar en el grupo Quilapayún o Inti Illimani, de ello no se concluye que él mismo pueda reclamar propiedad sobre la creación del grupo o sentirse con tantos derechos a esa propiedad como los que efectivamente la crearon.
Es una falacia pretender que un grupo representa mejor a la idea creada que está detrás de cada uno de estos grupos, porque sea su simple continuidad en el tiempo. Justamente porque desde el momento en que ambos grupos han sido creados, esto es, definidos en cuanto a su estilo de música, a su presencia física y a su pensamiento, el que un determinado grupo de individuos actúe o no en la línea de lo que de este modo ha quedado establecido no queda asegurado por la permanencia en el tiempo, sino por la consecuencia con esos principios y con la continuidad de una historia. Se trata aquí de una historia con contenidos concretos y vivenciales y no de un tiempo que transcurra como ese que marcan las manecillas de un reloj. Por eso, los que hoy día pretenden ser Quilapayún o Inti Illimani, lo serán porque representan efectiva y consecuentemente las ideas y las definiciones artísticas y humanas de las que estos grupos han surgido. Lo que a nuestro juicio ha ocurrido, por lo menos en el caso del Quilapayún, es que quienes pretendían haber asegurado la continuidad del grupo, solo fueron capaces de mantener parte del repertorio antiguo con vistas a hacer pasar sus propias composiciones o sus propias ideas que ya nada tenían que ver con la historia del grupo. Hubo un verdadero alejamiento de lo que el Quilapayún significaba, aunque, como es obvio, esto no fuera directa e inmediatamente perceptible por el público. Lo que se presentaba y se sigue presentando en los escenarios, aunque cada vez con menor audiencia, bajo el rótulo del grupo, ya no tenía en realidad nada que ver con él. En primer lugar, las voces más características del grupo se alejaron de él, las relaciones interpersonales entre los integrantes, como ya lo hemos dicho, se transformaron en relaciones comerciales, la dirección del grupo tomó la forma de una gerencia que además de esconder las verdaderas sumas que se cobraba por las actuaciones, las comenzó a distribuir sin que los integrantes tuvieran parte en las decisiones. Los integrantes se transformaron en músicos a sueldo que cobraban de acuerdo con las ofertas hechas por el administrador. Las decisiones en relación con el catálogo comenzaron a tomarse en forma inconsulta y sin tomar en cuenta a los principales interesados, sus dueños, incluso en discos en los que estos pretendidos “directores” ni siquiera habían participado, las decisiones en torno a lo que se cantaba o se rechazaba comenzaron a tomarlas dos personas entre gallos y medianoche. Comenzaron a tomarse medidas que oponían los intereses de los antiguos integrantes con los nuevos, como por ejemplo, la regrabación de canciones antiguas con las nuevas formaciones, esto es, la actualidad versus la historia, el presente que se sostiene en el pasado, desconociendo el pasado y tomando medidas que incluso son hostiles frente a él ¡Y todo esto comenzó a hacerse en nombre del Quilapayún!
Es decir, se distorsionó la idea original de tal manera que ésta se hizo irreconocible; la cizaña quiso hacerse pasar por trigo. Lo que pretendía ser continuidad no fue otra cosa que un proceso creciente de degeneración y de destrucción, el que a no mediar por “El Reencuentro” de los antiguos integrantes, que significó el retorno al camino correcto y el restablecimiento de lo esencial que había quedado hasta entonces olvidado, el Quilapayún habría terminado en una empresa vergonzosa e indigna de su noble pasado. Pues, si bien la época ha cambiado y la sociedad en la que se vive es otra, el espíritu democrático que siempre fue la base de las relaciones entre los integrantes del grupo puede ser perfectamente mantenido. Y también puede ser mantenido el compañerismo, la solidaridad entre todos, el reconocimiento mutuo, la honestidad y el respeto. Todos estos valores que también tienen que ver con ese pasado militante, que para bien o mal ha quedado atrás, son la condición fundamental para una verdadera continuidad del Quilapayún.
8.- ¿Hacia donde conducirá este conflicto? ¿Cuál será el resultado de todo esto? En el caso del Inti Illimani las cosas parecieran más claras, aunque por el momento, por causa de una cierta predominancia de los factores emocionales que ha traído consigo una buena cuota de ceguera, no se ha logrado avanzar hacia un acuerdo. En primer lugar, como hemos afirmado en un principio, no hay discusión en relación con la propiedad de la marca. La marca es de tres de los que están a un lado y de tres de los que están al otro. En segundo lugar, ambos grupos han obtenido una cierta innegable legitimación en el público lo que ha permitido que ambos tengan una actividad artística relativamente normal. Uno de los factores que ha contribuido a que el grupo de Coulon haya podido lograr legitimidad es el hecho de que en un primer momento Horacio Durán haya colaborado con él, presentándose con gran éxito en el festival de Viña del año 2003. Con posterioridad a ello, el comienzo del grupo histórico con la participación de él, de Horacio Salinas y de José Seves, protagonistas de primer orden en la formación de la imagen colectiva del grupo, ha consolidado a esta formación. No puede negarse que las canciones de Horacio Salinas son parte fundamental de la historia del grupo, así como tampoco puede ser negado su aporte como intérprete. Algo parecido ocurre con José Seves, cuya voz es más que validada por el oído del público. Pero tampoco se le puede negar una verdadera representatividad a los hermanos Coulon o a Max Berrú. De este modo, pareciera claro que se irá a una coexistencia de ambas formaciones, las que tarde o temprano tendrán que llegar a un acuerdo de convivencia pacífica. Esto, a menos que desaparezca alguna de ellas, cosa que no parece plausible por el momento. Por lo tanto, cualquier acción que vaya en la dirección de anular al grupo contrario, en este caso pareciera destinada el fracaso. Ambos grupos existen, ambos tienen una particular legitimidad y ambos están obligados a entenderse.
Es importante destacar que en el caso del Inti illimani no hay acciones delincuenciales de parte de Coulon, que el administrador de este grupo (Max Berrú) cuenta con una cuota de confianza de parte de los históricos y que existe una cierta armonía general en cuanto a la comercialización del catálogo y al buen uso de la marca. Por otra parte, ni de un lado ni de otro puede decirse que exista un franco abandono de los principios constitutivos del grupo, ni en cuanto a la administración, ni tampoco en cuanto a la dirección del repertorio o a las ideas de política cultural. Todos estos factores permiten esperar que el conflicto pueda atenuarse con el tiempo y no sería extraño en un futuro tal vez no tan lejano ver afichado en las calles de Santiago un Inti+Inti.
En el caso del Quilapayún las cosas son mucho más complejas. A diferencia del Inti que se estableció en Chile desde el advenimiento de la democracia y cuya presencia artística ha sido muy importante durante estos 17 últimos años, el Quilapayún ha tenido un mínimo de presencia. Esto solo ha cambiado desde el año 2003 en el que con motivo del Homenaje a Salvador Allende se produjo el reencuentro de los integrantes históricos que posteriormente ha dado lugar a importantes giras en los años 2004 y 2005. Esta situación hace que los Intis hayan podido instalar en el oído del público nacional casi todas las canciones del exilio y especialmente su producción de los años de democracia. En el caso del Quilapayún su producción artística de los años del exilio, incluidos sus mayores logros, como por ejemplo, el disco “La Revolución y las Estrellas” o la “Sinfonía de los Tres Tiempos de América” de Luis Advis, son muy poco conocidos y la obra posterior a esta ausencia, de menor envergadura, perfectamente desconocida. Por otra parte, el grupo llamado “de Paris” no ha tenido ninguna presencia artística en Chile y sólo se conocen sus declaraciones. Esto hace que en la imagen pública las personas asociadas a la actividad del grupo son las que el público nacional conoció en los años de la Unidad Popular, lo cual le ha dado una gran legitimación al grupo histórico. Además de ello, debido a divisiones internas y a su poca presencia en Francia, el grupo de Parada (si existe, porque dadas las circunstancias perfectamente podría ser un bluf) solo ha tenido presentaciones en España gracias a la colaboración del sello de discos que ha promovido sus recitales en ese país y con formaciones cada vez diferentes. De hecho, las dos más importantes presentaciones en Francia, en la Fiesta de l´Humanité el año 2004 y en el Trianon en el 2005, también han corrido por cuenta del grupo de Chile. Esto significa que es muy dudoso que el grupo paralelo vaya a tener una legitimación en Chile que corresponda a la que tiene el Inti Illimani de los hermanos Coulon.
Por todas estas razones, es muy probable que este grupo de Francia, asentado sobre bases muy débiles, pues ellas residen casi exclusivamente en un interés comercial de sus participantes, tienda lentamente a la disolución. No existe ninguna razón de peso que pudiera hacer pensar en una reversión de los juicios en Chile o en Francia. Por el contrario, es muy probable que las actuales apelaciones de Parada reciban en ambos Tribunales sendas aclaraciones que reforzarán todavía más la posición del grupo histórico, que ya ha sido respaldado ampliamente por el público, tanto en Chile como en Francia, por las decisiones judiciales y también por las empresas encargadas de las ediciones de la obra total del grupo. Sin base legal alguna, la actitud de Parada se presenta como un caso de empecinamiento ciego, destinado a ser reprobado por la justicia, de la misma manera como ha sido reprobado por el público y por sus compañeros, incluidos los que circunstancialmente lo siguieron (como es el caso de los Ortiga). Así, la solución de este conflicto vendrá probablemente con los fallos definitivos de los Tribunales y con la organización de un sistema de copropiedad que no solamente salvaguarde los derechos económicos de los propietarios, sino también el espíritu y la interesante y hermosa historia del grupo. Por tanto, la historia de estos conflictos refuerza la convicción de que sin la historia no es posible ninguna historia, y de que toda empresa que se intenta construir sobre la base del voluntarismo y la soberbia, la mentira y el engaño, la adulteración y el fraude, aunque en algún momento parezca plausible, está irremisiblemente condenada al fracaso. El tiempo y solo el tiempo valida las empresas artísticas y, por eso mismo, el tiempo y solo el tiempo, pone finalmente las cosas en su lugar.
Octubre de 2005
* Profesor de Filosofía de la Universidad de Chile y Universidad La República. Director artístico de Quilapayún (1965-1988), es el actual director del grupo desde el 2003. Artículo publicado en la página web: www.quilapayun-chile.cl
Comentarios