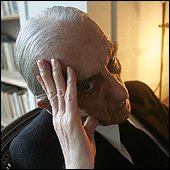
Armando Uribe lleva más de medio siglo escribiendo sobre el amor, la muerte y Dios. Y tiene cuerda para rato. Estos días acaba de publicar “Te amo y te odio” con ediciones Universidad Diego Portales. Una antología de sus textos amatorios, donde el Premio Nacional de Literatura 2004 se olvida del pudor y va directo del éxtasis a la tumba.
Nación Domingo
Alejandra Costamagna*
Armando Uribe Arce es alumno de Roque Esteban Scarpa, tiene 15 años y escribe un poema. Los últimos versos dicen: “Oye, dónde está, dónde, el ciego sepulcro. / Voy a pudrirme solo bajo mármol y sueño. / Habrá un hongo en la palma de mi mano”. Es 1949 y este es su primer poema. En los siguientes 50 años vendrán cerca de 25 libros en verso publicados, y la presencia de la muerte seguirá imperturbable. La muerte, el amor y Dios: acaso su divina trinidad. Él dirá por ahí que sus temas son “las torpezas humanas postpecado original”. Y entre las torpezas está, cómo no, la imperfección de ser mortales.
El autor de “Odio lo que odio, rabio como rabio”, Premio Nacional de Poesía, abogado, ex diplomático, cientista político, ex profesor de La Sorbona, exiliado y retornado, insomne desde los 35, viudo hace cuatro años de Cecilia Echeverría, amante de la rima y la falsa rima, responsable de acusadoras cartas a Agustín Edwards y Patricio Aylwin, católico romano, el poeta chileno alto y flaco con fama de rabioso sigue habitado, la verdad de las cosas, por esa imperfección de ser mortales. Una prueba fresca, escrita 50 años después de aquellos primeros versos: “Miradla andar: es una diosa, / dijo el antiguo. Como dioses / caminábamos ambos juntos, / y yo era “como”, y ella diosa. / Hoy todavía en sueños posa, / la reina sin trono, en la fosa, / se me aparece y oigo voces / porque estamos los dos difuntos”.
Armando Uribe va por la vida como un muerto. Un muerto, en todo caso, que tiene vista al Parque Forestal y que no sale de su departamento desde 1998. Salvo por motivos sagrados: ir a misa los domingos, de once a doce. A veces también al médico. O a presentar el libro de algún viejo amigo. Y pare de contar. Un muerto que acaba de publicar una antología titulada 'Te amo y te odio', como el poema de Catulo. Y subtitulada 'Poesía erótica'. Un muerto que una tarde calurosa de noviembre está sentado en un sillón blanco, vestido entero de negro, frente a un altar con una docena de fotografías de su amada Cecilia. Un vozarrón tabacoso de 72 años que recita en voz alta: “Muero de amor por una muerta / divinidad humanizada / por mí, que ahora yace yerta. / Me quiere no me quiere nada. / La quiero aunque sea esqueleto / con la carroña alrededor. / A sus pies seré roedor / puñado de cenizas feto”.
Los versos que todavía suenan en la sala, justo antes de que Uribe encienda la pipa, pertenecen a 'Verso bruto' (2002) y forman parte de la cuantiosa antología 'Te amo y te odio'. Sin embargo, a pesar de la intimidad que expone sin pudores, acá no hay engaño. Uribe no se vuelve dulzón ni cede a los arrumacos amatorios. “En el subtítulo le pusieron poesía erótica”, se queja. “Y yo detesto esa palabra porque sólo sirve para el sensacionalismo. Incluso para la vulgaridad. No es que sea fea la palabra. Es una bella palabra, que viene de Eros, por cierto. Pero ha sido mal usada”.
–Lo concreto es que sus viejos temas siguen estando.
–Con Adán Méndez, que hizo la antología, estábamos de acuerdo en la visión de George Bataille, el mejor autor erótico. Él dice que para que lo erótico sea tal tienen que estar presentes la muerte y lo sagrado. Fue con ese criterio que se hizo esta antología. De modo que en el libro hay versos religiosos. Y hay una cantidad de otros versos donde están la muerte y lo erótico a la vez.
–Acá no hay mucha sutileza para hablar de la intimidad.
–Sí, se nombran las cosas por su nombre. Sin embargo, me he dado cuenta de una cosa que me molesta, y es que en los últimos siete u ocho años he perdido bastante la pudicia. Y me di cuenta también de que en esta antología es como si cada uno de los poemas estuviera envuelto en papel celofán.
–¿En qué sentido?
–En el sentido de elegir palabras, por así decirlo, cultas. Por ejemplo, las palabras que uso para referirme a partes de la anatomía femenina. A veces son brutales, porque yo soy muy bruto. Los chilenos somos particularmente brutos. Tanto los hombres como las mujeres. Pero, por lo demás, estoy convencido de que para que dure el amor no se puede separar del odio.
–¿Por qué tan convencido?
–Por la experiencia personal y por otros casos. Conozco matrimonios que durante diez o más años se hicieron añuñúes en público, y de un día para otro se separan definitivamente. Eso pasa porque se concentra todo en lo que llaman amoroso. Pero el odio existe, y de repente surge y domina.
–O sea, que hay que odiarse de vez en cuando.
–¡Sí, pues! No se puede estar de acuerdo todo el tiempo. Ni mucho menos con cariñitos y añuñúes.
LA MALDICIÓN DE SCARPA
–Hay un poema que es un sueño, según dice, donde penetra a las mujeres con la nariz y después se confiesa con Medina. El sueño, al parecer, lo ampara todo.
–Claro que sí. Yo me jacto de que cada uno de mis textos escritos en verso corresponde a experiencias reales que he tenido. Pero a la vez considero que son reales no sólo las que uno ha tenido en el mundo externo, sino también los sueños y las fantasías. Porque han ocurrido en uno. Entonces, muchas de esas experiencias reales provienen de sueños.
–¿Sueña mucho usted?
–Mucho.
–¿Y recuerda los sueños?
–A veces. Anoche, por ejemplo, tuve conversaciones con Bismarck en la Ille Saint-Louis. Era un Bismarck de ciento y tantos años. Pero era el verdadero Bismarck. Todo esto ocurría en París, en un departamento que mi mujer había arrendado. Era un lugar que a mí me cargaba. Entonces, salía y me encontraba con Bismarck, que vivía al lado, ya retirado del poder y la política. Yo lo había visto andando arriba de un caballo y era como un centauro. Como si fueran una sola persona el caballo y Bismarck montado. Ahí tuvimos conversaciones no sobre la guerra de 1870, sino sobre caballos.
–¿Trata de interpretar los sueños?
–Sí, claro. En éste hice una pequeña interpretación cuando desperté, pero ya se me olvidó. Si hago un esfuerzo de memoria puede que me acuerde. Bismarck, naturalmente, no es Bismarck, sino otra persona. Por decir algo: con mi mujer sueño mucho, fíjese. A veces sueño que me traiciona y me da rabia. Cuando murió, volví a enamorarme de ella como al principio. Y eso ha durado más de cuatro años.
–A veces da la impresión de que usted se mirara desde afuera.
–La verdad es que desde muy temprano la muerte ha sido absolutamente central en mi vida. Yo quisiera creer, pero no me consta, que me fui dando cuenta desde chico de las imperfecciones del ser humano. La gran imperfección, claro, es la muerte. En mi opinión, el darse cuenta de las imperfecciones es el fundamento cotidiano de la existencia de Dios. Y yo me fui dando cuenta con rabia, no sólo con irritación, de cuán limitado uno es. Lo tonto que es uno. El hecho que se le olvidan cosas, que se enferma, en fin. Y en 1998, llegado a los 65 años, yo me empecé a mirar como si estuviera muerto. Cosa que en realidad existía desde antes. Porque en ese poema de mis 15 años ya hablaba de los hongos en la palma de la mano y de un cadáver en primera persona. En cierto modo, le diré, yo considero que estoy muerto. Porque hay la muerte biológica, de la carne, física. Pero hay también las muertes espirituales. O las muertes provenientes de grandes traumas externos. Como fue, para mí, el golpe de Estado y sus consecuencias. Total, que yo creo que he muerto varias veces.
–O sea, que cuando llegue la verdadera no le va a hacer ni cosquillas.
–No sé lo que me pasará entonces. Pero a mí no me importa nada y, al contrario, tengo un gran deseo de despacharme. Y ahora, con los achaques que voy teniendo y que se multiplican, estoy feliz.
–A estas alturas, ¿cómo ve lo que ha escrito?
–Yo no lo elogio en nada. Porque muchas veces me aburre lo que escribo. Después de escrito, eso sí. Jung dice que en el momento de escribir tiene que haber un narcisismo primario. Uno tiene que sentir que eso vale algo. Pero después de escrito se da cuenta de que no. Y ésa es mi reacción. Yo considero casi una maldición la que me hizo Scarpa.
–¿Qué le hizo?
–Yo tenía 16 años. Y él publicó un artículo que se llamaba “Poesía de Armando Uribe Arce” en “El Mercurio”. Ahí reprodujo textos míos con grandes elogios. En rigor, ésa fue la primera publicación. Al día siguiente tenía clases con él, y le dije: “Mire, don Roque, no se lo perdono”. “¿Por qué?”, me dijo. “Porque usted con esto me va a obligar a seguir escribiendo versos”. “Pero yo no te obligo”, me dijo. “No me obliga así directamente, pero existe, como usted bien sabe, la parábola de los talentos. Y es obligación del que tiene los talentos hacerlos fructificar. Por eso me va a obligar a seguir escribiendo poesía, que no es mi intención, porque yo quiero hacer buenos estudios de Derecho”.
–Pero no estaría tan enojado usted, tampoco.
–Bueno, claro que hay la vanidad de la publicación. Jung hablaba de un segundo momento de narcisismo, que consiste en deleitarse con lo que se ha hecho. Eso es más o menos natural. Pero el narcisismo terciario, de empujar la obra para que tenga éxito y etcétera, ése sí que es negativo para la psique del autor, porque lo hace dedicar sus energías a algo que no es crear, sino operar en el mundo externo. Y eso, a veces, corrompe el espíritu y la capacidad creadora de las personas.
–¿Lo ha percibido usted?
–Yo tuve mucha amistad con García Márquez en el destierro. Y le diré que cuando obtuvo el Premio Nobel cambió de personalidad. Y otra cosa que le pasó fue que empezó a plagiarse a sí mismo. Es una reflexión natural: si me dan el premio por lo que he escrito, tengo que seguir escribiendo de esa misma manera. Pero son muy inferiores los libros que ha publicado después.
–¿Y a usted qué le ha ocurrido después del Premio Nacional?
–Lo que pasa, oiga, es que las vanidades son como tábanos. Yo he tratado de usar un matamoscas para espantar las vanidades.
–¿Le ha resultado?
–Me ha resultado, creo. Porque tengo desdén hacia lo que he escrito. Lo que a uno le consta, en el caso de los que escriben en verso, es que ha escrito versos. Pero que haya poesía en los versos que ha escrito sólo puede comprobarse cuando pasan una, dos o tres generaciones. Pero no en el momento de la vida.
SOMOS TODOS BRUTOS
–Existe una especie de caricatura sobre usted de poeta rabioso. ¿Le molesta que lo vean así?
–A mis hijas y a mi mujer les molestaba mucho. Pero la verdad, fíjese, es que con la muerte de mi mujer se produjo un cambio de los fundamentales de la vida para mí. La verdad es que en los últimos cuatro años me he abuenado bastante. Pero no totalmente, ¿ah? Me he abuenado con personas que había peleado.
–¿Peleas de tipo ideológico?
–O de otra especie. Pero sobre todo en relación con lo más grave que ha pasado en la historia de Chile, que es el golpe de Estado y lo que llamo la continuidad de la dictadura desde el ’90 hasta ahora.
–A propósito, ¿cómo ve a los candidatos presidenciales?
–Yo deploro que los tres candidatos con posibilidades son particularmente fomes. He oído los debates en televisión y me producen lata los tres.
–¿Y el cuarto candidato, Tomás Hirsch?
–Al principio consideré que era un error ponerlo ahí. Porque fue candidato en 1999 y en la franja salía haciendo una tortilla con movimientos muy rápidos, ¿se acuerda?
–No…
–El asunto es que cuando lo eligieron, yo dije: cómo presentan de candidato al hombre de la tortilla. Pero en el espectáculo del primer debate creo que fue el mejor. Porque tenía una posición bastante explícita, cosa que no ocurría con ninguno de los otros. Y una personalidad capaz de expresar oratoriamente algunas ideas. Pero, personalmente, a mí no me gusta. Y respecto del Partido Humanista tengo pésima idea. De todas formas, se me hace difícil creer que va a tener más porcentaje que Gladys Marín, que era persona respetable.
–¿Hubiera votado por ella?
–Yo, como católico, tenía reticencias religiosas para votar por comunistas. Alguna vez, porque era amigo de uno que era candidato a senador, pero era amigo también de otro que era candidato de otro partido, vote por los dos. O sea, anulé el voto. Pero nunca he votado en las elecciones presidenciales.
–¿Por qué?
–La primera elección en que podía votar fue la del 58, pero ese año estaba haciendo un postgrado en Roma. La siguiente fue la del 64, pero estaba haciendo clases en Michigan. En la del 70 estaba en la Embajada en Washington. Y después del destierro no he votado en las elecciones presidenciales. Yo no voto. Ni en las presidenciales ni en las parlamentarias. No voy a votar.
–El hecho de que Bachelet sea mujer, ¿lo considera un punto en contra?
–Yo le dije antes que consideraba que los chilenos somos todos brutos. Y le dije que tanto hombres como mujeres. Así que ésa es mi respuesta. LCD
Nación Domingo
Alejandra Costamagna*
Armando Uribe Arce es alumno de Roque Esteban Scarpa, tiene 15 años y escribe un poema. Los últimos versos dicen: “Oye, dónde está, dónde, el ciego sepulcro. / Voy a pudrirme solo bajo mármol y sueño. / Habrá un hongo en la palma de mi mano”. Es 1949 y este es su primer poema. En los siguientes 50 años vendrán cerca de 25 libros en verso publicados, y la presencia de la muerte seguirá imperturbable. La muerte, el amor y Dios: acaso su divina trinidad. Él dirá por ahí que sus temas son “las torpezas humanas postpecado original”. Y entre las torpezas está, cómo no, la imperfección de ser mortales.
El autor de “Odio lo que odio, rabio como rabio”, Premio Nacional de Poesía, abogado, ex diplomático, cientista político, ex profesor de La Sorbona, exiliado y retornado, insomne desde los 35, viudo hace cuatro años de Cecilia Echeverría, amante de la rima y la falsa rima, responsable de acusadoras cartas a Agustín Edwards y Patricio Aylwin, católico romano, el poeta chileno alto y flaco con fama de rabioso sigue habitado, la verdad de las cosas, por esa imperfección de ser mortales. Una prueba fresca, escrita 50 años después de aquellos primeros versos: “Miradla andar: es una diosa, / dijo el antiguo. Como dioses / caminábamos ambos juntos, / y yo era “como”, y ella diosa. / Hoy todavía en sueños posa, / la reina sin trono, en la fosa, / se me aparece y oigo voces / porque estamos los dos difuntos”.
Armando Uribe va por la vida como un muerto. Un muerto, en todo caso, que tiene vista al Parque Forestal y que no sale de su departamento desde 1998. Salvo por motivos sagrados: ir a misa los domingos, de once a doce. A veces también al médico. O a presentar el libro de algún viejo amigo. Y pare de contar. Un muerto que acaba de publicar una antología titulada 'Te amo y te odio', como el poema de Catulo. Y subtitulada 'Poesía erótica'. Un muerto que una tarde calurosa de noviembre está sentado en un sillón blanco, vestido entero de negro, frente a un altar con una docena de fotografías de su amada Cecilia. Un vozarrón tabacoso de 72 años que recita en voz alta: “Muero de amor por una muerta / divinidad humanizada / por mí, que ahora yace yerta. / Me quiere no me quiere nada. / La quiero aunque sea esqueleto / con la carroña alrededor. / A sus pies seré roedor / puñado de cenizas feto”.
Los versos que todavía suenan en la sala, justo antes de que Uribe encienda la pipa, pertenecen a 'Verso bruto' (2002) y forman parte de la cuantiosa antología 'Te amo y te odio'. Sin embargo, a pesar de la intimidad que expone sin pudores, acá no hay engaño. Uribe no se vuelve dulzón ni cede a los arrumacos amatorios. “En el subtítulo le pusieron poesía erótica”, se queja. “Y yo detesto esa palabra porque sólo sirve para el sensacionalismo. Incluso para la vulgaridad. No es que sea fea la palabra. Es una bella palabra, que viene de Eros, por cierto. Pero ha sido mal usada”.
–Lo concreto es que sus viejos temas siguen estando.
–Con Adán Méndez, que hizo la antología, estábamos de acuerdo en la visión de George Bataille, el mejor autor erótico. Él dice que para que lo erótico sea tal tienen que estar presentes la muerte y lo sagrado. Fue con ese criterio que se hizo esta antología. De modo que en el libro hay versos religiosos. Y hay una cantidad de otros versos donde están la muerte y lo erótico a la vez.
–Acá no hay mucha sutileza para hablar de la intimidad.
–Sí, se nombran las cosas por su nombre. Sin embargo, me he dado cuenta de una cosa que me molesta, y es que en los últimos siete u ocho años he perdido bastante la pudicia. Y me di cuenta también de que en esta antología es como si cada uno de los poemas estuviera envuelto en papel celofán.
–¿En qué sentido?
–En el sentido de elegir palabras, por así decirlo, cultas. Por ejemplo, las palabras que uso para referirme a partes de la anatomía femenina. A veces son brutales, porque yo soy muy bruto. Los chilenos somos particularmente brutos. Tanto los hombres como las mujeres. Pero, por lo demás, estoy convencido de que para que dure el amor no se puede separar del odio.
–¿Por qué tan convencido?
–Por la experiencia personal y por otros casos. Conozco matrimonios que durante diez o más años se hicieron añuñúes en público, y de un día para otro se separan definitivamente. Eso pasa porque se concentra todo en lo que llaman amoroso. Pero el odio existe, y de repente surge y domina.
–O sea, que hay que odiarse de vez en cuando.
–¡Sí, pues! No se puede estar de acuerdo todo el tiempo. Ni mucho menos con cariñitos y añuñúes.
LA MALDICIÓN DE SCARPA
–Hay un poema que es un sueño, según dice, donde penetra a las mujeres con la nariz y después se confiesa con Medina. El sueño, al parecer, lo ampara todo.
–Claro que sí. Yo me jacto de que cada uno de mis textos escritos en verso corresponde a experiencias reales que he tenido. Pero a la vez considero que son reales no sólo las que uno ha tenido en el mundo externo, sino también los sueños y las fantasías. Porque han ocurrido en uno. Entonces, muchas de esas experiencias reales provienen de sueños.
–¿Sueña mucho usted?
–Mucho.
–¿Y recuerda los sueños?
–A veces. Anoche, por ejemplo, tuve conversaciones con Bismarck en la Ille Saint-Louis. Era un Bismarck de ciento y tantos años. Pero era el verdadero Bismarck. Todo esto ocurría en París, en un departamento que mi mujer había arrendado. Era un lugar que a mí me cargaba. Entonces, salía y me encontraba con Bismarck, que vivía al lado, ya retirado del poder y la política. Yo lo había visto andando arriba de un caballo y era como un centauro. Como si fueran una sola persona el caballo y Bismarck montado. Ahí tuvimos conversaciones no sobre la guerra de 1870, sino sobre caballos.
–¿Trata de interpretar los sueños?
–Sí, claro. En éste hice una pequeña interpretación cuando desperté, pero ya se me olvidó. Si hago un esfuerzo de memoria puede que me acuerde. Bismarck, naturalmente, no es Bismarck, sino otra persona. Por decir algo: con mi mujer sueño mucho, fíjese. A veces sueño que me traiciona y me da rabia. Cuando murió, volví a enamorarme de ella como al principio. Y eso ha durado más de cuatro años.
–A veces da la impresión de que usted se mirara desde afuera.
–La verdad es que desde muy temprano la muerte ha sido absolutamente central en mi vida. Yo quisiera creer, pero no me consta, que me fui dando cuenta desde chico de las imperfecciones del ser humano. La gran imperfección, claro, es la muerte. En mi opinión, el darse cuenta de las imperfecciones es el fundamento cotidiano de la existencia de Dios. Y yo me fui dando cuenta con rabia, no sólo con irritación, de cuán limitado uno es. Lo tonto que es uno. El hecho que se le olvidan cosas, que se enferma, en fin. Y en 1998, llegado a los 65 años, yo me empecé a mirar como si estuviera muerto. Cosa que en realidad existía desde antes. Porque en ese poema de mis 15 años ya hablaba de los hongos en la palma de la mano y de un cadáver en primera persona. En cierto modo, le diré, yo considero que estoy muerto. Porque hay la muerte biológica, de la carne, física. Pero hay también las muertes espirituales. O las muertes provenientes de grandes traumas externos. Como fue, para mí, el golpe de Estado y sus consecuencias. Total, que yo creo que he muerto varias veces.
–O sea, que cuando llegue la verdadera no le va a hacer ni cosquillas.
–No sé lo que me pasará entonces. Pero a mí no me importa nada y, al contrario, tengo un gran deseo de despacharme. Y ahora, con los achaques que voy teniendo y que se multiplican, estoy feliz.
–A estas alturas, ¿cómo ve lo que ha escrito?
–Yo no lo elogio en nada. Porque muchas veces me aburre lo que escribo. Después de escrito, eso sí. Jung dice que en el momento de escribir tiene que haber un narcisismo primario. Uno tiene que sentir que eso vale algo. Pero después de escrito se da cuenta de que no. Y ésa es mi reacción. Yo considero casi una maldición la que me hizo Scarpa.
–¿Qué le hizo?
–Yo tenía 16 años. Y él publicó un artículo que se llamaba “Poesía de Armando Uribe Arce” en “El Mercurio”. Ahí reprodujo textos míos con grandes elogios. En rigor, ésa fue la primera publicación. Al día siguiente tenía clases con él, y le dije: “Mire, don Roque, no se lo perdono”. “¿Por qué?”, me dijo. “Porque usted con esto me va a obligar a seguir escribiendo versos”. “Pero yo no te obligo”, me dijo. “No me obliga así directamente, pero existe, como usted bien sabe, la parábola de los talentos. Y es obligación del que tiene los talentos hacerlos fructificar. Por eso me va a obligar a seguir escribiendo poesía, que no es mi intención, porque yo quiero hacer buenos estudios de Derecho”.
–Pero no estaría tan enojado usted, tampoco.
–Bueno, claro que hay la vanidad de la publicación. Jung hablaba de un segundo momento de narcisismo, que consiste en deleitarse con lo que se ha hecho. Eso es más o menos natural. Pero el narcisismo terciario, de empujar la obra para que tenga éxito y etcétera, ése sí que es negativo para la psique del autor, porque lo hace dedicar sus energías a algo que no es crear, sino operar en el mundo externo. Y eso, a veces, corrompe el espíritu y la capacidad creadora de las personas.
–¿Lo ha percibido usted?
–Yo tuve mucha amistad con García Márquez en el destierro. Y le diré que cuando obtuvo el Premio Nobel cambió de personalidad. Y otra cosa que le pasó fue que empezó a plagiarse a sí mismo. Es una reflexión natural: si me dan el premio por lo que he escrito, tengo que seguir escribiendo de esa misma manera. Pero son muy inferiores los libros que ha publicado después.
–¿Y a usted qué le ha ocurrido después del Premio Nacional?
–Lo que pasa, oiga, es que las vanidades son como tábanos. Yo he tratado de usar un matamoscas para espantar las vanidades.
–¿Le ha resultado?
–Me ha resultado, creo. Porque tengo desdén hacia lo que he escrito. Lo que a uno le consta, en el caso de los que escriben en verso, es que ha escrito versos. Pero que haya poesía en los versos que ha escrito sólo puede comprobarse cuando pasan una, dos o tres generaciones. Pero no en el momento de la vida.
SOMOS TODOS BRUTOS
–Existe una especie de caricatura sobre usted de poeta rabioso. ¿Le molesta que lo vean así?
–A mis hijas y a mi mujer les molestaba mucho. Pero la verdad, fíjese, es que con la muerte de mi mujer se produjo un cambio de los fundamentales de la vida para mí. La verdad es que en los últimos cuatro años me he abuenado bastante. Pero no totalmente, ¿ah? Me he abuenado con personas que había peleado.
–¿Peleas de tipo ideológico?
–O de otra especie. Pero sobre todo en relación con lo más grave que ha pasado en la historia de Chile, que es el golpe de Estado y lo que llamo la continuidad de la dictadura desde el ’90 hasta ahora.
–A propósito, ¿cómo ve a los candidatos presidenciales?
–Yo deploro que los tres candidatos con posibilidades son particularmente fomes. He oído los debates en televisión y me producen lata los tres.
–¿Y el cuarto candidato, Tomás Hirsch?
–Al principio consideré que era un error ponerlo ahí. Porque fue candidato en 1999 y en la franja salía haciendo una tortilla con movimientos muy rápidos, ¿se acuerda?
–No…
–El asunto es que cuando lo eligieron, yo dije: cómo presentan de candidato al hombre de la tortilla. Pero en el espectáculo del primer debate creo que fue el mejor. Porque tenía una posición bastante explícita, cosa que no ocurría con ninguno de los otros. Y una personalidad capaz de expresar oratoriamente algunas ideas. Pero, personalmente, a mí no me gusta. Y respecto del Partido Humanista tengo pésima idea. De todas formas, se me hace difícil creer que va a tener más porcentaje que Gladys Marín, que era persona respetable.
–¿Hubiera votado por ella?
–Yo, como católico, tenía reticencias religiosas para votar por comunistas. Alguna vez, porque era amigo de uno que era candidato a senador, pero era amigo también de otro que era candidato de otro partido, vote por los dos. O sea, anulé el voto. Pero nunca he votado en las elecciones presidenciales.
–¿Por qué?
–La primera elección en que podía votar fue la del 58, pero ese año estaba haciendo un postgrado en Roma. La siguiente fue la del 64, pero estaba haciendo clases en Michigan. En la del 70 estaba en la Embajada en Washington. Y después del destierro no he votado en las elecciones presidenciales. Yo no voto. Ni en las presidenciales ni en las parlamentarias. No voy a votar.
–El hecho de que Bachelet sea mujer, ¿lo considera un punto en contra?
–Yo le dije antes que consideraba que los chilenos somos todos brutos. Y le dije que tanto hombres como mujeres. Así que ésa es mi respuesta. LCD
* Publicado en el diario 'La Nación' de Santiago de Chile, de 13 de noviembre de 2005.
Comentarios
¿acaso olvidó las suyas propias...?, cuándo fue la última vez que supo de sus sobrinos Isadora y Benjamín...o de su amado Juan Ramiro. Hágase un buen favor y examine por un segundo su pasado, capaz que le ayude a entender el presente, y soñar un mejor futuro.